
por Vicent MasiĂ
miembro de La Futbolteca
El Sevilla FĂștbol Club es, sorprendentemente, todavĂa hoy en dĂa uno de esos clubs españoles de larguĂsima trayectoria que, a pesar de lo que dicen los documentos y testimonios, inexcusablemente a su favor, mantiene una deuda pendiente con el inicio de su historia. Y es que la entidad hispalense, junto a una larguĂsima nĂłmina de sociedades deportivas como el Real Madrid C.F., Valencia C.F. o Levante U.D., por poner algunos ejemplos de clubs de Primera DivisiĂłn, aĂșn camina subida al carro de aquellos clubs que confiesan haber sido constituidos justo en la misma fecha en que fueron inscritos en el Registro de Asociaciones que disponĂan los Gobiernos Civiles, como si constituirse y registrarse fueran una misma cosa.
La confusiĂłn, despejada recientemente de forma conjunta gracias al departamento de servicios histĂłricos del propio club sevillano y a investigaciones llevadas a cabo de forma particular por quien escribe estas lĂneas, arranca a principios del siglo XX cuando el Gobierno reformista pretendiĂł oficializar y, con ello fiscalizar mirando al futuro, todas las asociaciones existentes que de algĂșn modo habĂan sorteado la Ley de Asociaciones de 1887 y aquellas que estaban por constituirse. Apoyado por un Real Decreto y una Real Orden Circular promulgados en 1901 y 1902 respectivamente que sustentaban legalmente su posiciĂłn, el Gobierno querĂa poner fin de una vez por todas al descontrol imperante, siendo las asociaciones religiosas y recreativas de la Ă©poca, entre ellas las deportivas, uno de sus principales objetivos por cuando actuaban bajo el conjunto de normas del Derecho Civil y eran administradas como sociedades mercantiles sin publicitarlo.
El resultado inmediato fue que prĂĄcticamente la totalidad de asociaciones religiosas decidieron inscribirse en el Registro convenientemente habilitado en la cabecera provincial, mientras que las recreativas y especĂficamente deportivas, mĂĄs reacias, lo hicieron de forma escalonada en los años siguientes. AsĂ pues vemos como un club decimonĂłnico como el RĂo-Tinto English Club, con sede en la localidad onubense de Minas de Riotinto y advertido por los nuevos cambios, efectĂșa su inscripciĂłn el 16 de agosto de 1901, antes incluso de oficializarse el Real Decreto de 19 de septiembre de 1901, mientras otras asociaciones, dĂgase Athletic Club, de Bilbao, lo hacen el 5 de septiembre de 1901, el Madrid Foot-ball Club en fecha 15 de abril de 1902 y el Foot-ball Club Barcelona el dĂa 5 de enero de 1903, mismo año en el cual queda registrado el Huelva Recreation Club, reservĂĄndose la inscripciĂłn del Sevilla Foot-ball Club para 1905.
Dentro de las formalidades requeridas por la administraciĂłn, los fundadores o iniciadores de una asociaciĂłn, independientemente de estar constituida con antelaciĂłn a 1901 o encontrarse en vĂas de constituirse, debĂan presentar ante el Gobernador dos ejemplares, firmados por los mismos, de los Estatutos, Reglamentos, contratos o acuerdos por los cuales debĂa regirse, expresando claramente en ellos la denominaciĂłn y objeto de la asociaciĂłn, su domicilio, la forma de su administraciĂłn o gobierno, los recursos con que iba a contar o con los que era previsible atender a sus gastos y la aplicaciĂłn que habĂa de darse a los fondos o haberes sociales en el supuesto caso de una probable disoluciĂłn.
Comprometidos con la Ley, los clubs de nuevo cuño se acogieron en lo sucesivo a estas normas, pero, ¿qué sucedió con aquellos constituidos previamente a 1901 y en qué lugar quedaban?
Los clubs decimonĂłnicos, en funciĂłn de su capacidad social y, sobre todo, administrativa, tardaron mĂĄs o menos tiempo en dejar constancia de su existencia ante los Registros provinciales y, aunque todos cumplieron a rajatabla -como no podĂa ser de otra forma- con el formalismo de elegir una junta directiva con nombres, apellidos y razĂłn social para ser estudiada y ratificada por la Autoridad, en este caso el Gobernador Civil, no todos redactaron sus Estatutos por igual ni repararon al unĂsono dentro de estas normas en un detalle trascendental, se mire por donde se mire, en su memoria como colectivo: hacer constancia por escrito de la fecha exacta de su constituciĂłn como asociaciĂłn, es decir, el preciso instante en el que un grupo de personas unidas por una misma inquietud, jugar al fĂștbol, adquirĂan personalidad jurĂdica.

DespuĂ©s de mĂĄs de cien años de vicisitudes de todo tipo, analizados uno a uno los grandes clubs nacidos a caballo entre los siglos XIX y XX, se observan claramente dos tendencias a la hora de presentar los respectivos Estatutos ante la AdministraciĂłn: de un lado los clubs que hacen constar su fecha de constituciĂłn [fundaciĂłn/nacimiento] a la par que el dĂa de elecciĂłn de su Ășltima junta directiva y, de otro, los que solamente confirman el dĂa en el cual la junta directiva fue consensuada para ser ratificada por el Gobernador Civil, haciendo caso omiso estos Ășltimos a su fecha de constituciĂłn real.
La libertad de redacciĂłn de los Estatutos, un derecho por supuesto irrenunciable para los clubs, en el supuesto de no ser elaborados a conciencia podĂa jugarles en el futuro una mala pasada y desencadenar sin mala fe, como posteriormente ocurriĂł, una serie de confusiones que todavĂa se viven, lamentablemente, en el dĂa de hoy. Sin embargo, como se indica en el pĂĄrrafo anterior, no todos los clubs actuaron de la misma forma y, afortunadamente, hubo quienes estuvieron mĂĄs espabilados y atentos a su historia, situĂĄndose en el primer grupo Athletic Club, de Bilbao, quien registrado en 1901 hizo constar en sus Estatutos que habĂa sido constituido previamente en 1898 y Foot-ball Club Barcelona, quien registrado a principios de 1903 tambiĂ©n hizo lo propio destacando 1899 como fecha de partida.
En el segundo grupo, el de las asociaciones que no daban oportuna importancia a su fecha de constituciĂłn real, encontramos al Madrid Foot-ball Club, una entidad nacida en el otoño de 1900 bajo la presidencia de JuliĂĄn Palacios que, con el relevo directivo y la llegada a la poltrona de Juan PadrĂłs, quedando registrada en 1902 intentĂł con sus ansias de protagonismo convertirse en el adalid de todos los clubs de la geografĂa nacional encabezando varias propuestas de gran repercusiĂłn -en las cuales carece de importancia el orden- como el primer intento de crear una FederaciĂłn Española, la representaciĂłn del fĂștbol español ante la reciĂ©n nacida FIFA y la organizaciĂłn del Campeonato de España, torneo este a disputar en Madrid entre cuyas normas de obligatorio cumplimiento para todas aquellas sociedades que deseaban acudir se les requerĂa estar legalmente constituidas, es decir, haber pasado por el Registro.
La influencia del Madrid F.C. y de la prensa de la villa y corte no pasĂł desapercibida para el resto de clubs, fueran decimonĂłnicos o no, sumĂĄndose a la moda de no incluir la fecha real de constituciĂłn en sus Estatutos clubs mucho mĂĄs antiguos como el Huelva Recreation Club, constituido en 1889 pero de cuya fecha âdĂa, mes y año- ya nadie se acordaba. El club onubense, registrado en 1903, alertado por sus aficionados y gracias a una referencia de su dĂa de constituciĂłn encontrada varias dĂ©cadas despuĂ©s en la prensa local, consiguiĂł a base de luchar subsanar el error de no incluir tan significativa fecha en sus Estatutos y convencer, no sin mucho esfuerzo, que era el mĂĄs antiguo de los originados en España, pero, ÂżquĂ© ocurriĂł con el Sevilla F.C.?
La entidad hispalense, nacida a la par que el club mĂĄs representativo de Huelva, tambiĂ©n cayĂł en las fauces del olvido y en el descuido de no subrayar su fecha de constituciĂłn pese a saberse que jugaba al fĂștbol desde hacĂa varios lustros y que sus miembros, implicados a lo largo de dos generaciones, habĂan mantenido viva la llama futbolĂstica hasta su oficializaciĂłn en octubre de 1905 culminando un proceso registral iniciado en 1904. Al igual que en la vecina Huelva, nadie fue capaz de tirar del hilo de 1890 y establecer esa fecha como año de partida, acomodĂĄndose en una fecha importante como era la registral, pero no tanto como la fundacional, muchĂsimo mĂĄs significativa.
Algo mĂĄs de ciento veinte años despuĂ©s, gracias al empuje del Ărea de Historia del Sevilla F.C., la clarividencia de su por entonces presidente, JosĂ© MarĂa Del Nido, persona sensibilizada en estas cuestiones, la investigaciĂłn de terceras personas ajenas al club pero comprometidas en rescatar su historia y, en especial, a la inestimable ayuda de los servicios digitales puestos a nuestra disposiciĂłn en Internet, el Sevilla F.C., la ciudad de Sevilla y con ello España en general, han conseguido rearmar las distintas piezas de las que constaba el complejo puzle histĂłrico de uno de sus mĂĄs ilustres clubs para fortuna de todos, viĂ©ndose los hallazgos encontrados reforzados por una serie de personas que, con sus conocimientos legales, histĂłricos y cognitivos del entorno sevillista y sevillano de alrededor de 1890, han profundizado si cabe mĂĄs en descubrir al aficionado un pasaje de su historia hasta ahora desconocido.

Las conclusiones expuestas en las I Jornadas de Historia y Deporte organizadas por la FundaciĂłn del Sevilla F.C. en febrero de 2013 en el marco incomparable de la Universidad de Sevilla y todo el trabajo recopilado en el libro âEl Sevilla Football Club a caballo entre los siglos XIX y XXâ donde se explica el origen y constituciĂłn del club, no pueden ni deben caer en saco roto por el alcance histĂłrico y relevancia que suponen para el Sevilla F.C. Es menester y obligaciĂłn del Sevilla F.C., tanto de directivos, aficionados como simpatizantes, sin excluir cuerpo tĂ©cnico, asalariados y jugadores, tomar conciencia de su historia e identificarse con el 25 de enero de 1890 como fecha inaugural de su trayectoria.
Si en el pasado reciente JosĂ© MarĂa del Nido buscĂł el reconocimiento de la RFEF una vez conocidos los hechos, contĂł con el implĂcito de la FIFA a travĂ©s de sus medios de comunicaciĂłn congratulĂĄndose sobre el descubrimiento del 25 de enero de 1890 y la suma de varios organismos extranjeros con experiencia en asuntos histĂłricos, el Sevilla F.C. y su nueva ejecutiva con el crĂ©dito que ofrece la documentaciĂłn hallada no pueden mirar atrĂĄs y sentir dudas sobre su constituciĂłn. Al contrario, ahora mĂĄs que nunca son dueños de sĂ mismos, saben de dĂłnde vienen y fortalecidos por el acta de constituciĂłn, un documento irrebatible, pueden ir hasta donde quieran con todo lo que implica: prestigio, reconocimiento, reencuentro con sus raĂces, amĂ©n de un mundo de posibilidades que se les abre con mĂĄrketing y la satisfacciĂłn de sus propios socios y simpatizantes.
En el mundo del fĂștbol y el deportivo en general, no hay ni ha existido nunca organismo nacional o internacional creado ex profeso para regularizar la fecha constitutiva de los clubs, ni serĂa razonable que lo hubiese puesto que tradicionalmente han sido los propios clubs quienes se han ocupado de encontrar sus raĂces, conservarlas y publicitarlas. La demanda de un organismo competente y su correspondiente creaciĂłn precisarĂa de personas expertas, implicadas y comprometidas en hallar la verdad en la historia de cada club, con el consiguiente riesgo de ser influenciables por terceros cuando no mostrar despreocupaciĂłn ante un tema tan delicado y sensible. En este aspecto, nadie mejor que el propio club rodeado de personas facultadas para llevar a cabo esta misiĂłn como siempre se ha hecho y como es deber.
Al final de todo, la decisión de oficializar el 25 de enero de 1890 como fecha constitutiva del Sevilla F.C. estå en manos del club, y si no es esta serå otra la directiva que lo haga, porque la verdad es como una boya marina que, por mucho que se la hunda y obstaculice, al final siempre sale a flote y la boya, en forma de acta surgida en The Dundee Courier & Argus, emerge ya desde hace un año teniendo la misma validez legal que un acta constitucional ante notario y el mismo alcance que tuvo el 18 de diciembre de 1889 aparecido en La Provincia para el Real Club Recreativo de Huelva. Ni mås, pero tampoco menos. Ciento veinticuatro años de historia son muchos para olvidarse de ellos.
© LaFutbolteca.com. Septiembre 2014.
![]()

por Vicent MasiĂ
miembro de La Futbolteca
Hace ya unos cuantos años atrĂĄs el carismĂĄtico LuĂs AragonĂ©s respondiĂł a un periodista, en medio de una rueda de prensa, que el fĂștbol es “ganar, ganar y ganar, y ganar y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar⊠y eso es el fĂștbol, señores“.
Tan machacona y repetitiva frase, a pesar de que al bueno de LuĂs no le faltaba por supuesto pizca de razĂłn, sin embargo, vista la historia y la realidad, llevarla hasta su Ășltima consecuencia es extremamente complicado y, salvo raras excepciones, casi una utopĂa. Ganar en el fĂștbol o en cualquier disciplina es el fin de cualquier deportista y, aĂșn a pesar de la famosa frase del Ethelbert Talbot -mal atribuida al barĂłn Pierre de Coubertin- âlo importante no es vencer, sino participarâ, es mĂĄs que patente adivinar que con participar no basta y con perder, menos todavĂa. Nadie, absolutamente nadie, quiere o se conforma con la derrota. La derrota no entra en los planes del deportista, no es su motivaciĂłn y, por lo tanto, harĂĄ todo lo que estĂ© buenamente en sus manos para evitarla, bien mejorando a base de entrenamiento, mentalizaciĂłn o competitividad.
Las palabras de LuĂs son una excelente muestra del espĂritu ganador que envuelve a cualquier deportista y un resumen mĂĄs que completo de por quĂ© y para quĂ© juega un futbolista: para ganar. Emplear hasta doce veces la palabra ganar en una misma frase no es una casualidad, ni tampoco puede catalogarse como una genialidad, es simplemente un honor a la verdad, la verdad del deportista que, ademĂĄs de practicar deporte, es competitivo.
Esta reflexiĂłn, no obstante, trasladada al mundo real del fĂștbol de alta competiciĂłn donde bajo un formato de Liga con encuentros a ida y vuelta dirimen una veintena de clubs en lucha por la obtenciĂłn de un tĂtulo como premio, sean profesionales, semi-profesionales o amateurs, aplicando la lĂłgica implica muchas dificultades porque, generalmente, todos los deportistas afectados son ganadores a priori y, unidos bajo una misma bandera -la de sus respectivos clubs-, ninguno de ellos va a querer dar su brazo a torcer aunque, obviamente y siempre en condiciones normales, no todos van a poder vencer en todos los encuentros del campeonato ni tan siquiera, en el mejor de los casos, imponerse a la gran mayorĂa de sus adversarios sin sufrir alguna afrenta por el camino en forma de dolorosa derrota.
El honor de ganar a todos los rivales en un mismo torneo no es moco de pavo y, aunque suena bien a los oĂdos, su consecuciĂłn es harto difĂcil, pero no imposible pues ya sucediĂł en una ocasiĂłn por milagroso e inaudito que parezca. En el recuerdo queda una hazaña, porque de hazaña hay que etiquetarla, el gran campeonato disputado por el C.D. Ourense en la ya lejana en el tiempo temporada 1967/68 cuando, alojado en el Grupo I, el conjunto gallego se impuso a sus quince rivales en todos los encuentros, tanto en los de casa como en los realizados a domicilio, un record dificilĂsimo de igualar y, al cual hasta la fecha, ningĂșn otro club en cualquiera de las categorĂas nacionales ha podido aproximarse.
En su sustituciĂłn y debido a la complejidad de tal desafĂo, el mayor logro al que puede un club hoy en dĂa optar siendo realistas, es el de mantener su casillero de derrotas a cero, un reto igualmente harto complicado si se tienen en consideraciĂłn la gran cantidad de circunstancias que paralelamente han de darse cita para su plena consecuciĂłn. Obtener la imbatibilidad, o sea, quedar invicto tras la finalizaciĂłn de una Liga entera, ya sea mediante la combinaciĂłn de victorias y empates a partes iguales o bajo el dominio de una de las dos -tradicionalmente las victorias superarĂĄn a los empates- y, ademĂĄs, con holgura, es un reto al alcance de muy pocos y, prueba de ello, es que en esporĂĄdicas ocasiones se da lugar.
No es sencillo, por supuesto, ni una vez finalizado el torneo, ni durante su disputa ni, cómo no, antes de empezar su desarrollo, averiguar o adivinar por qué causas un equipo ha resultado imbatido o va a ser invencible. Nadie sabe antes de iniciarse un campeonato de Liga qué resultados va a dar la plantilla confeccionada, cómo se van a desenvolver los fichajes recién incorporados, cómo van a reaccionar los jugadores veteranos y si el entrenador, sea conocido o por descubrir, serå capaz de gobernar la nave con buen atino en el manejo del timón.
En el caso de considerar un equipo ganador como aspirante a ser invicto -no todos lo serĂĄn y pocos pueden aspirar a tal rango-, durante el transcurso de la temporada cualquier lesiĂłn de uno o varios jugadores determinantes puede ser fatal, lo mismo que una decisiĂłn tomada desde el banquillo puede resultar negativa en cuanto no era precisamente ese el plan del tĂ©cnico. Eso sin contar con el papel de los contrincantes, algunas de cuyas plantillas tendrĂĄn en mente similares objetivos y harĂĄn lo imposible sobre el terreno de juego para arrimar el ascua a su sardina, o el de los ĂĄrbitros, parte fundamental en este juego de cuyas decisiones, afortunadas o no, todos dependerĂĄn. Desde el punto de vista extradeportivo se deben tener en consideraciĂłn factores influyentes como tener al dĂa el cobro de las mensualidades, una buena sinergia con la aficiĂłn y, en muchas ocasiones la diosa Fortuna. Y es que sin una gran dosis de suerte, pese a la inmejorable predisposiciĂłn de todo lo concerniente, no se puede agarrar con las manos el Ă©xito. Cualquier balĂłn al poste o travesaño del rival, lesiĂłn de su estrella, tarjeta roja que le deje en inferioridad numĂ©rica, incluso un golpe de viento que desvĂe una trayectoria muy comprometida, puede ser decisivo para resultar invicto a lo largo de una temporada. Todo suma.
Explicar al detalle por quĂ© un equipo termina un campeonato imbatido y por quĂ© cada jornada los once jugadores elegidos no pierden sobre el campo, es sumamente complicado. Son demasiadas las circunstancias positivas tanto deportivas como extradeportivas las que han de reunirse para su desempeño y tan pocas las que, en un momento dado y bajo un prisma negativo, pueden dar al traste para su logro, que dar una respuesta convincente y razonada se antoja pura especulaciĂłn. Pero el hecho es que, nos sorprenda o no, ahĂ estĂĄ y cuando se produce nos causa una gran alegrĂa y una respetuosa admiraciĂłn por todo lo que hay detrĂĄs. Imaginemos a los directamente beneficiados -el club y sus jugadores- y pongĂĄmonos en su piel. Debe ser una satisfacciĂłn enorme sentir que se ha hecho historia.
Hasta aquĂ he comentado la extrema dificultad que implica finalizar invicto y todo el halo de circunstancias que han de hacerlo posible, pero para hacernos una idea exacta de hasta quĂ© nivel es un mĂ©rito extraordinario, veamos cuĂĄntas veces se ha alcanzado y quiĂ©nes han sido sus protagonistas dentro de un abanico liguero que, en su nĂșmero de participantes, va desde un mĂnimo de diecisĂ©is clubs hasta uno de veintipocos en el que, curiosamente, los elegidos siempre lo han conseguido estando inmersos en Tercera DivisiĂłn, ya siendo el tercer escalafĂłn nacional, caso del Rayo Vallecano de Madrid SAD y C.D. Ourense SAD como el cuarto, caso del MĂĄlaga C.F. SAD y Tomelloso C.F. Fuera de esta selecciĂłn, otros clubs fueron invictos dentro de sus grupos, pero aquĂ simplemente los mencionaremos por ser grupos ligueros de menos de diecisĂ©is participantes, amĂ©n de excluir fases intermedias, finales y promociones. Estos fueron: Racing Ferrol F.C., Club Patria AragĂłn y Sporting Club, de Canet (1929-30); Club AtlĂ©tico Osasuna (1931-32); Zaragoza F.C. y HĂ©rcules F.C. (1932-33); C.D. Torrelavega y Gerona F.C. (1933-34); Deportivo AlavĂ©s y Constancia F.C. (1940-41); U.D. Melilla (1956-57); y U.D. MahĂłn (1966-67).
Rayo Vallecano de Madrid, SAD

El madrileño club del popular barrio de Vallecas fue la primera entidad en suelo nacional que fue beneficiada con la gracia de no perder ni un solo encuentro en Liga. Era la temporada 1964-65 y los franjirrojos, tras haber militado cinco campañas en Segunda DivisiĂłn, afrontaban su cuarta comparecencia consecutiva en el Grupo XIV de Tercera DivisiĂłn perteneciente a la FederaciĂłn Castellana, un grupo donde se reunĂan clubs de la capital y su provincia, asĂ como de las provincias aledañas a la villa y corte castellanoleonesas y la integridad de las castellano-manchegas de hoy en dĂa para sumar diecisĂ©is participantes.
La A.D. Rayo Vallecano, este era su nombre en aquellos instantes, atravesaba desde el inicio de la dĂ©cada de los años sesenta una gran crisis econĂłmica a consecuencia de su pĂ©rdida de la categorĂa de plata y el abandono sufrido por parte de su presidente Esteras Navalpotro, habiendo quedado rota su estrecha vinculaciĂłn de dependencia con otro club vecino, el Club AtlĂ©tico de Madrid, a quien no le interesaba una filiaciĂłn con una sociedad de Tercera DivisiĂłn. Vallecas era conocido por ser territorio de franca adhesiĂłn colchonera y Juan Roiz, nuevo presidente rayista, llamĂł a las puertas de las principales autoridades provinciales y de la FederaciĂłn Castellana en pos de ayuda, resultando el esfuerzo infructuoso al igual que con el Club AtlĂ©tico de Madrid de Vicente CalderĂłn.
Gracias a un consejo prestado por el Gobernador Civil de Madrid, JesĂșs Aramburu OlarĂĄn, Juan Roiz tragĂł saliva y dotado del gran desparpajo que ocasiona el estar desesperado, se entrevistĂł contando con la venia gubernativa con la ejecutiva del Real Madrid C.F. estando Santiago BernabĂ©u al frente, consiguiendo pese a la oposiciĂłn del directivo madridista Raimundo Saporta, que el conjunto merengue se hiciese cargo de todos los gastos rayistas durante la temporada a cambio de que cuando el equipo amateur blanco -la A.D. Plus Ultra- jugase en Vallecas, el diez por cien de la taquilla ingresara en la cuenta franjirroja, mientras que en el resto de encuentros de Liga el treinta por cien irĂa a las arcas de ChamartĂn.
El acuerdo fue sellado con un apretĂłn de manos entre Santiago BernabĂ©u y Juan Roiz del que la entidad rayista resultĂł ampliamente beneficiada, puesto que cubrĂa su presupuesto anualmente y podĂa hacer una plantilla Ăłptima para poder intentar ascender a Segunda DivisiĂłn. La Tercera DivisiĂłn de los años sesenta era el tercer nivel futbolĂstico nacional y la A.D. Rayo Vallecano luchĂł baldĂamente durante las temporadas 1961-62, 1962-63 y 1963-64 resistiĂ©ndosele el objetivo pese a andar muy cerca de este en las tres ocasiones. A la cuarta, 1964-65, fue la vencida y los franjirrojos consiguieron el merecido ascenso y de quĂ© manera.
Con Juan Roiz Morante en la presidencia y Pedro Eguiluz en el banquillo, el club confeccionĂł una gran plantilla donde se contaba con la presencia de jugadores de la talla de Picot, MartĂn PĂ©rez, Flores, GarcĂa, Corcuera, Dalmau, Chufi, JosĂ© LuĂs, GonzĂĄlez, Juanito, Segovia, Zapater, Frutos, Murilla, SĂĄnchez y Felines entre otros, consiguiendo dominar el campeonato de cabo a rabo con veintisĂ©is victorias y tan solo cuatro empates. En el aspecto anotador tampoco anduvo mal la cosa y ofensivamente se sumaron ciento dos goles, por catorce en contra.
Tras proclamarse campeĂłn de Liga quedaba un complicado paso, ascender a Segunda DivisiĂłn, objetivo que se alcanzĂł de forma sobresaliente al eliminar a Jerez C.D. y U.D. Salamanca en la PromociĂłn, siendo la derrota por 2-1 en Jerez de la Frontera, la Ășnica derrota cosechada en toda la campaña. Como complemento de tan histĂłricos logros, la directiva rayista gratificĂł la ayuda prestada por varias personalidades y asĂ el sĂĄbado 3 de abril de 1965 recibĂa en el restaurante Biarritz la insignia de oro y diamantes del club, ademĂĄs del tĂtulo de Presidente de Honor el Gobernador Civil, JesĂșs Aramburu, por los servicios prestados durante varios años. En cuanto a la figura de Santiago BernabĂ©u, este no fue menos e igualmente fue condecorado con la insignia de oro y diamantes, ademĂĄs del tĂtulo de Socio de Honor, todo ello en un acto celebrado el domingo 13 de junio de 1965 a las once y media de la mañana en el Estadio de Vallecas donde se tributaba homenaje al club rayista mediante un enfrentamiento contra el F.C. Girondins de Bordeaux. El conjunto de Vallecas saliĂł reforzado con las estrellas Puskas y Gento, contando ademĂĄs con tres prometedores jugadores que habĂan ascendido recientemente a la primera plantilla merengue como eran Serena, De Felipe y Sanchis, una excelente ayuda que le sirviĂł para imponerse 2-0 a los franceses.
Club Deportivo Ourense, SAD

La historia del C.D. Orense -asĂ se denominaba en aquel momento- de la temporada 1967-68 es un cuento precioso, casi perfecto, pero con un final infeliz. El conjunto gallego presidido por Florencio Ălvarez iniciĂł la campaña con un objetivo muy claro: ascender. Esa la prioridad y atrĂĄs quedaban un par de ediciones frustradas donde los rojillos no habĂan alcanzado exitosamente la categorĂa de plata. El Grupo I de Tercera DivisiĂłn contaba con diecisĂ©is participantes, todos gallegos, aunque los aspirantes al tĂtulo era muy pocos al margen de los orensanos, tan solo S.D. Compostela, Fabril S.D. y C.D. Lugo podĂan ser una amenaza.
El inicio del torneo fue muy serio por parte del C.D. Orense imponiĂ©ndose con relativa holgura a cuantos rivales se le ponĂan al frente. LĂłgicamente no todos los encuentros ofrecĂan los mismos guarismos y en mĂĄs de una ocasiĂłn el 0-1 fue el resultado final, pero el Ămpetu rojillo se mantuvo acorde a la calidad de la plantilla y al tĂ©rmino de la primera vuelta se habĂa conseguido una marca importante: quince victorias en quince partidos. Las expectativas en vistas a la segunda vuelta eran prometedoras y, a pesar de que los orensanos sabĂan que eran el rival a batir, en cada encuentro ponĂan toda la carne en el asador para salirse con los dos puntos en disputa dentro del zurrĂłn.
A medida que el campeonato iba avanzando, jugadores, directivos y aficiĂłn conformaron una gran piña que parecĂa llevar al equipo sobre andas en pos de la consecuciĂłn del ansiado tĂtulo para despuĂ©s, ya en la PromociĂłn, dar el toque final con el deseado ascenso. Sin embargo la fortaleza de la plantilla hacĂa presagiar cotas mĂĄs altas y en el imaginario de cada uno de los futbolistas empezĂł a mascullarse una exigente obsesiĂłn: concluir el torneo sin perder un solo encuentro y, a ser posible, imponerse a todos sus rivales desde el principio hasta el fin. La primera parte habĂa ofrecido un resultado espectacular y romper esa tendencia suponĂa una mancha que podĂa ensombrecer una trayectoria que podĂa ser de record. ÂżPor quĂ© no seguir con lo empezado?
Disputadas ya mĂĄs de tres cuartas del torneo, los orensanos se trasladaron a la ciudad de Vigo a falta de cuatro jornadas para el final con la mente puesta en seguir su impresionante record. El rival era el Club RĂĄpido de Bouzas, un humilde plantel que luchaba por no descender y el desarrollo del encuentro, ante una hinchada local que alentaba a su equipo, fue realmente complicado por el temor de perder su primer punto en Liga y regresar a O Couto con su primer empate. Al final todo se resolviĂł positivamente y con un justito 0-1, los rojillos resoplaban a gusto por el triunfo. La meta quedaba mĂĄs cercana y toda la prensa nacional se hacĂa eco de la extraordinaria racha de los muchachos dirigidos por el tĂ©cnico Fernando Bouso.
El paso siguiente era el C.D. Lugo en casa, rival al que se impusieron por 2-1 con un gol obtenido en el minuto noventa en el que el portero lucense y el balĂłn terminaron alojados dentro del marco y que el ĂĄrbitro concediĂł ante las airadas protestas de los visitantes, llegando al penĂșltimo encuentro tambiĂ©n en O Couto, en esta ocasiĂłn frente a un conocido, el Club AtlĂ©tico Orense, un club fundado en 1956 como independiente bajo la denominaciĂłn A.D. Couto que en 1966, tras haber sido tercero en Liga, pasĂł a formar parte de la estructura del C.D. Orense aunque, de cara a la FederaciĂłn Gallega, seguĂa siendo autĂłnomo. El duelo estaba servido y todo apuntaba a una fĂĄcil victoria del primer equipo como asĂ fue, imponiĂ©ndose el lĂder por un contundente 5-0.
Tan solo restaba un partido de Liga y todo quedaba pendiente de un hilo. El encuentro se las traĂa y el rival era el mejor oponente, la S.D. Compostela, segundo en la tabla y con una derrota en su casillero, precisamente la que le habĂa infligido el C.D. Orense en O Couto durante la primera vuelta por 2-1. Los compostelanos, que jugaban arropados por su pĂșblico en casa, les tenĂan ganas y aunque fuese en el Ășltimo minuto y de penalti, querĂan imponerse a los rojillos zanjando cuentas con ellos: de un lado siendo el Ășnico conjunto en vencerles y, de otro, quebrar una inmaculada trayectoria que mantenĂa en vilo a todo el paĂs. El encuentro disputado en el Campo de Santa Isabel fue inenarrable y la tensiĂłn se podĂa cortar con el filo de una navaja hasta que los orensanos se adelantaron 0-1 en el marcador, manteniendo tan escaso pero trascendental margen hasta el pitido final. El C.D. Orense habĂa logrado la hazaña, un record estratosfĂ©rico con un pleno de treinta victorias en treinta encuentros que todavĂa nadie ha sido capaz de igualar.
Sin embargo el desenlace de la temporada 1967-68 no fue justo a tenor del esfuerzo realizado durante el torneo liguero domĂ©stico. En la PromociĂłn le esperaban conjuntos muy fuertes que, aunque habĂan sido derrotados en sus respectivos campeonatos, mantenĂan intactas sus aspiraciones. En la primera eliminatoria el rival fue el C.D. Condal, de Barcelona, imponiĂ©ndose los rojillos por 2-0 en casa y perdiendo el encuentro de vuelta por 2-1 en la ciudad condal en lo que suponĂa su primera derrota de la temporada y un serio aviso de que el ascenso no iba a resultar un paseo en barca. En la eliminatoria final el oponente era un descarado C.D. Ilicitano que habĂa sorprendido en el Grupo IX y que en la primera eliminatoria habĂa superado al Real AvilĂ©s C.F., tratĂĄndose los alicantinos de un conjunto joven pero con mucha calidad. El encuentro de ida disputado en O Couto terminĂł en tablas, 0-0, dejĂĄndose las espadas en alto para la vuelta en el Estadio de Altabix, recinto donde los orensanos cayeron por 2-1 y donde su sueño se vio truncado de la peor de las maneras.
En el mĂ©rito del C.D. Orense cabe una gesta casi irrepetible despuĂ©s de ver cĂłmo es el fĂștbol actual y la obtenciĂłn de cien tantos a favor por unos raquĂticos ocho en contra. El esfuerzo orensano fue compensado parcialmente al final de la temporada cuando Juan Antonio Samaranch, cabeza de la DelegaciĂłn Nacional de Deportes, entregĂł a los gallegos una placa de plata en favor del MĂ©rito Deportivo, aunque en la consciencia de los rojillos pesaba un gran llanto por la no consecuciĂłn de un ascenso por el que lucharon Roca, Esnaola, Oñate, Lozano, Paredes, Varela, Astigarraga, Bermejo, MĂĄrquez, Pito, LolĂn, Ăngel, Pombo, Segra, TĂșñez, BujĂĄn, CortĂ©s, Pataco, Carballeda, Conde, Puente, PazĂł y GuitiĂĄn.
MĂĄlaga Club de FĂștbol, SAD

El inicio de la dĂ©cada de los años noventa habĂa sido durĂsimo para el fĂștbol malacitano y su mĂĄximo exponente a nivel nacional, el C.D. MĂĄlaga, vĂctima de una nefasta administraciĂłn desaparecĂa en el verano de 1992 dejando huĂ©rfanos a los aficionados locales de un club histĂłrico que tantos Ă©xitos habĂa cosechado. La soluciĂłn inmediata a tan gran desastre se encontrĂł en casa, potenciĂĄndose un Club AtlĂ©tico Malagueño que en la temporada 1992-93 se proclamĂł campeĂłn del Grupo IX de Tercera DivisiĂłn ascendiendo a una Segunda DivisiĂłn B donde en la campaña 1993-94 lamentablemente no se dio la talla y que terminĂł regresando al pozo del cuarto nivel nacional.
El batacazo malacista fue considerable y concluido el torneo era necesario revitalizar el club para volver a empezar con buen pie. Dos empresarios, Federico BeltrĂĄn y Fernando Puche, inyectaron dinero en la entidad blanquiazul y antes de empezar la temporada 1994-95, el antiguo Club AtlĂ©tico Malagueño era transformado en MĂĄlaga C.F. SAD. No habĂa que perder tiempo y con una nueva estructura, se depositĂł toda la confianza deportiva en manos del tĂ©cnico Antonio FernĂĄndez BenĂtez âAntonio BenĂtezâ quien, con buen acierto, rescatĂł para la plantilla a antiguos jugadores del desaparecido C.D. MĂĄlaga como Angelo y Añón que reforzaron mĂĄs si cabe una nĂłmina de jĂłvenes promesas que se habĂan formado en el club.
El Grupo IX de Tercera DivisiĂłn, formado por clubs de las provincias andaluzas de AlmerĂa, Granada, JaĂ©n y MĂĄlaga, mĂĄs la ciudad autĂłnoma de Melilla, contĂł durante la incipiente temporada 1994-95 con veintiĂșn participantes, aunque la diferencia cualitativa entre los teĂłricamente aspirantes al tĂtulo y los menos favorecidos era notable. De entre todos ellos el MĂĄlaga C.F. era desde el principio el gran favorito, pero una cosa es la teorĂa y otra bien diferente, la prĂĄctica.
Para acometer el torneo y optar al tĂtulo o como mĂnimo a una de las cuatro primeras plazas que dan opciĂłn a disputar la PromociĂłn, el tĂ©cnico malagueño se rodeĂł de una basta plantilla donde figuraban jugadores como Burgos, Dani, Ăngelo, Añón, Bravo, IvĂĄn, Juanma, LeĂłn, RĂos, Santi VerdĂș, Victoriano, Richard, Moreno, Maulichi, Guillermo, Armando, Ălex, Basti, Kiko Aranda, Pineda, Sergio, Carmona, Servia y Toño que, como se desprende de los resultados, realizaron un trabajo extraordinario.
El campeonato de Liga tuvo la emociĂłn de ver en la parte de arriba a dos clubs debatiĂ©ndose por el liderato como el MĂĄlaga C.F. y el marbellĂ C.D. San Pedro, pero a medida que fueron pasando las jornadas, pronto se supo que el rival a batir era el conjunto blanquiazul y que sus jugadores iban a vender muy cara la derrota sobre el terreno de juego. Finalizada la primera vuelta, los muchachos de Antonio BenĂtez se encaramaron en lo mĂĄs alto permaneciendo invictos, un Ă©xito que reforzĂł su moral de forma contundente de cara a la segunda vuelta donde mantuvieron su estatus y remataron el trabajo consiguiendo el objetivo del tĂtulo de forma brillante con treinta y una victorias y nueve empates, ademĂĄs de anotar noventa y nueve tantos a favor por trece en contra.
Por el camino los malagueños no tuvieron piedad con algunos de sus rivales y entre sus vĂctimas quedaron el AtlĂ©tico EstaciĂłn, quien recibiĂł un doloroso 9-0 y la P.D. Garrucha, quien se llevĂł nada mĂĄs y nada menos que un severĂsimo 14-0. En cuanto a los goleadores, el MĂĄlaga C.F. estuvo muy bien representado con el acierto de Kiko Aranda con veinticinco goles, Basti con diecinueve y Toño, con diecisĂ©is.
Conseguido el tĂtulo de campeĂłn de Liga, la PromociĂłn se convirtiĂł en el verdadero objetivo de los blanquiazules. El grupo resultante -por entonces el sistema adjudicaba el ascenso a categorĂa superior al primero de cada uno de los grupos asignados por razones geogrĂĄficas-, determinĂł como rivales a C.D. Isla Cristina, Jerez C.F. y Puertollano Industrial C.F., siendo las expectativas a priori positivas a juzgar por la entidad de los tres clubs. Sin embargo el desarrollo de esta fase no fue en absoluto fĂĄcil y el C.D. Isla Cristina estuvo a una gran altura, presentando una gran batalla a los blanquiazules, sobre todo despuĂ©s de vencerles en la localidad onubense por 2-0. Gracias a un empate de los gualdiazules en Puertollano, el Ășnico punto que cosecharon los manchegos, el Malaga C.F. pudo cantar el alirĂłn y ascender a una Segunda DivisiĂłn B que se le habĂa puesto muy complicada.
Tomelloso Club de FĂștbol

No tan conocido como los clubs anteriores, el cuarto club en haber permanecido una temporada entera invicto, es el Tomelloso C.F. Fundado en 1979 como AtlĂ©tico Tomelloso, la entidad castellano-manchega habĂa tenido un crecimiento deportivo rĂĄpido y, tras escalar varias categorĂas, con mucha habilidad tuvo la fortuna de estrenarse en Segunda DivisiĂłn B durante la temporada 1988-89 permaneciendo en esta hasta la temporada 1993-84, es decir, seis campañas consecutivas inserto en una categorĂa tan difĂcil que hablaba muy bien de su gestiĂłn.
El club de Tomelloso contaba en aquellos tiempos con una directiva muy decidida y con haberes econĂłmicos suficientemente importantes como para ser cabeza de leĂłn en el Grupo XVII de Tercera DivisiĂłn y una mĂĄs de las tantas sociedades que, de forma discreta, pasan por la divisiĂłn de bronce de vez en cuando.
El decepcionante fin de campaña que habĂa supuesto el no poder ascender a Segunda DivisiĂłn B en la reciĂ©n finalizada temporada 1994-95 tras haber sido subcampeĂłn de Liga por un solo tanto de desventaja a favor del Club HellĂn Deportivo y la eliminaciĂłn en la PromociĂłn al ser superado por el VĂ©lez C.F., habĂan marcado al club y las aguas andaban un tanto revueltas dimitiendo el presidente Ambrosio Armero y ocupando su puesto el, hasta el momento relaciones pĂșblicas, Higinio Ponce.
Antes de empezar la temporada 1995-96, la directiva que presidĂa Ponce tomĂł conciencia de que el club debĂa denominarse como clĂĄsicamente lo habĂan sido sus precedentes, adoptando el nuevo nombre de Tomelloso C.F., pero en el aspecto deportivo todo seguĂa igual y las aspiraciones eran, como ya se habĂa demostrado antes, llegar lo mĂĄs lejos posible en Liga para luego superar la PromociĂłn y ascender a la categorĂa de bronce.
Para cimentar la estructura se incorporaron nuevos directivos y en el banquillo se instalĂł un tĂ©cnico que prometĂa optimismo, Manolo Chico, quien se alojaba en la casa tras una positiva etapa anterior. Tras las lĂłgicas bajas de cada año, Chico y la directiva incorporaron a jugadores de renombre para apuntalar el proyecto como Olmedo, Pinto, Niza, Aparicio y Edu que en pretemporada no dieron sensaciĂłn de mejorar lo anterior, aunque eso sĂ, la falta de acoplamiento jugaba a su favor.
Durante los primeros encuentros de Liga el equipo anduvo un tanto renqueante, pero a medida que el campeonato iba transcurriendo se vio cada vez mĂĄs a un Tomelloso C.F. bien armado en defensa y fuerte en ataque que encadenĂł una racha de siete victorias consecutivas que le llevaron en volandas hasta el liderato, consiguiendo con su fĂștbol atraer a la aficiĂłn que deseaba ver con sus propios ojos cĂłmo jugaba su equipo.
Terminada la primera vuelta el conjunto castellano-manchego seguĂa invicto y las taquillas del Estadio Municipal local empezaban a recaudar buenos dividendos que reforzaban la economĂa de la sociedad. Los partidos se iban sucediendo uno tras otro y llegados a febrero, la entidad merengue era la Ășnica en todo el paĂs en permanecer invicta dentro de las distintas categorĂas nacionales tras haber perdido esta condiciĂłn el extremeño Jerez C.F. La noticia causĂł impacto a nivel futbolĂstico y las cĂĄmaras de una televisiĂłn privada como Canal+, muy en boga por aquellos tiempos, fijaron sus lentes en un equipo que asombraba. Por suerte la fortuna quiso acompañarles y en el encuentro del reportaje se consiguiĂł seguir con la racha tras empatar un partido agĂłnico que se perdĂa 0-2 ante el Villacañas C.F.
Esto reforzĂł la moral de los tomelloseros y en los encuentros siguientes la mentalidad pasĂł de ser lĂderes a intentar por todos los medios seguir sin perder un solo encuentro. El desafĂo fue grande y oportunidades para caer derrotados las hubo, pero la fortaleza del equipo superĂł cualquier adversidad y al final de la temporada el Tomelloso C.F. se mantuvo invicto y, de paso, consiguiĂł entonar el alirĂłn proclamĂĄndose campeĂłn de Liga con una diferencia holgada respecto a su mĂĄs directo perseguidor, el C.D. Manchego.
La guindilla final a tan redonda temporada era, por supuesto, ganarse el ascenso a Segunda DivisiĂłn B clasificĂĄndose como primero de grupo en la tan siempre traicionera PromociĂłn. Lamentablemente para las aspiraciones del club castellano-manchego saliĂł, una vez mĂĄs, cruz y el conjunto granadino Guadix C.F. fue quien, sin contar demasiado en las apuestas, se llevĂł el premio con total merecimiento tras sacar un punto de su visita a Tomelloso y conseguir derrotarles en el partido de vuelta demostrando que, a pesar de parecer increĂble, quedar invicto en un torneo regular no es sinĂłnimo de llevarse una PromociĂłn de calle.
© LaFutbolteca.com. Enero 2014.
![]()

por FerrĂ n Esteve
miembro de La Futbolteca
Domingo 22 de diciembre de 2013, Coliseum Alfonso PĂ©rez de Getafe. Es la decimosĂ©ptima jornada del Campeonato de Liga de Primera DivisiĂłn y sobre el cĂ©sped contienden el propietario del terreno de juego, Getafe CF, octavo clasificado con 23 puntos y, de otro lado, el FC Barcelona, primer clasificado con 43 puntos. Veinte puntos de diferencia entre unos y otros en tan solo diecisĂ©is jornadas disputadas que hablan por sĂ mismos de la diferencia de potencial existente y de la falta de competitividad de un torneo donde los aspirantes al tĂtulo son en este momento tres. Ninguno mĂĄs.
Pero no quiero hablar de ello. Es lo que hay y he de aceptarlo, aĂșn a pesar de ser frustrante para cualquier aficionado -entre los cuales me incluyo- que busque ademĂĄs de fĂștbol, algo de emociĂłn. Lo que me llama la atenciĂłn, aparte del colorido uniforme del conjunto catalĂĄn, es el triste aspecto que presentan las gradas del Coliseum: no se llega a cubrir la mitad del aforo, o lo que es lo mismo, cerca de 8.000 espectadores frente a los oficiales 17.400 que aparecen en varios medios. Algo no me cuadra. Juegan el lĂder de la Primera DivisiĂłn Âżdel mundo? y el octavo clasificado, y el estadio semivacĂo o semilleno segĂșn el cristal con que se mire. ÂżQuĂ© estĂĄ ocurriendo? ÂżDĂłnde me he perdido?
Situada a apenas 13 kilĂłmetros al sur de Madrid, Getafe es una prometedora ciudad industrial con algo mĂĄs de 170.000 habitantes que, aĂșn azotada por la crisis como otras muchas localidades de todo el estado, tiene la fortuna de contar con Ăngel Torres, un empresario toledano que tomĂł las riendas en 2002 de su principal instituciĂłn deportiva, el Getafe F SAD, un club constituido en 1983 al que ha conducido y, lo mĂĄs difĂcil, ha mantenido durante nueve temporadas consecutivas -esta serĂĄ la dĂ©cima- entre los grandes de nuestro fĂștbol.
Torres es un triunfador y con él, los azulones han llegado lejos en la Copa de la UEFA -UEFA Europa League desde hace pocos años- y en el Campeonato de España, siendo finalista en las ediciones de 2007 y 2008 donde cayó derrotado. Sin embargo, a pesar de su carisma y haber cosechado varias medallas por el camino, el måximo mandatario tiene clavada una espinita en su orgullo, pues a lo largo de diez años no solo no ha visto el Coliseum a rebosar, sino que año tras año observa cómo las gradas cada vez afloran mås cemento. Si en la temporada 2009/10 la media fue de 10.579 (62.2%) espectadores, en la 2010/11 se redujo a 9.072, alcanzåndose la cifra mås baja en la 2012/13 con unos preocupantes 8.372 (49.2%).
Y eso que la plantilla azulona ofrece garantĂas mĂĄs que suficientes para atraer pĂșblico. Asentado en la zona media de la clasificaciĂłn y sin contar con grandes estrellas, al menos sĂ reĂșne jugadores importantes, todos ellos profesionales que mĂĄs acertados o no, cumplen en cada encuentro bajo la atenta direcciĂłn de LuĂs GarcĂa Plaza, su entrenador. Entonces, ÂżcĂłmo se explica que todo un FC Barcelona, uno de los mejores clubs del planeta repleto de figuras internacionales, sea incapaz de hacer superar la mitad del aforo getafense?
QuizĂĄs la explicaciĂłn la encontremos en varias razones, todas ellas de peso, como su tradicional dependencia futbolĂstica de Madrid con sus dos grandes clubs, Real y AtlĂ©tico, que constriñen el crecimiento del club azulĂłn, el insuficiente arraigo del Getafe CF como club referente entre la sociedad local, la lejana ubicaciĂłn del Coliseum respecto a la ciudad o puede que una simple cuestiĂłn de nĂșmeros ante la falta de una suficiente cantidad de aficionados capaces de arropar al club por la gran dimensiĂłn que ha obtenido este tras asentarse en una categorĂa tan cara y exigente como es la Primera DivisiĂłn nacional.
Esto en cuanto a lo deportivo, pero desde el punto de vista econĂłmico tambiĂ©n hay mĂĄs motivos como la carestĂa de la vida, el azote de la desocupaciĂłn, el elevado precio de los abonos y de las entradas, casi todos por las nubes y especialmente un desfase entre la realidad vigente y una actividad de ocio como es el seguimiento de un deporte profesional con todo lo que implica.
Esta constatable falta de afluencia al Coliseum getafense, pese a ser evidente cada fin de semana tan solo despuĂ©s de echar una rĂĄpida ojeada a las gradas, despuĂ©s de todo y, aunque se haya cebado con los azulones, no es en absoluto patrimonio del club que preside Ăngel Torres. El mal es mĂĄs profundo. Si analizamos el resto de estadios españoles de la mĂĄxima categorĂa en la pasada temporada y comparamos la asistencia de aficionados respecto a temporadas anteriores, certificaremos cĂłmo el problema estĂĄ mĂĄs extendido de lo que se piensa y, de ser leve o inapreciable, ha pasado a adquirir unas proporciones que cĂłmo mĂnimo empiezan a ser preocupantes rozando la gravedad.
La Liga española, enferma
La Liga española, la que algunos defienden como la mejor del mundo sin hacer cuentas y sin contrastar los datos que en cualquier rincĂłn aparecen, estĂĄ tocada y, a pesar de que la herida se acrecienta por momentos, aplicando el sentido comĂșn y algo de esfuerzo por parte de todos, sobre todo quienes la organizan, alberga todavĂa esperanzas de recuperaciĂłn. Al menos yo lo veo asĂ. Como en el caso de muchas enfermedades de graves repercusiones, lo importante siempre es hacer un diagnĂłstico rĂĄpido y acertado para evitar complicaciones futuras, pero tambiĂ©n lo es aplicar una buena medicina que primero frene su expansiĂłn y luego mejore la situaciĂłn del paciente.

Para empezar, hay que saber cuĂĄles son las causas que han llevado a ver nuestros estadios despoblados de aficionados, pero tan importante como esto es querer dar una soluciĂłn. Si no se desea recuperar al enfermo, por mucho que este de sĂntomas de no estar bien y se queje, no habrĂĄ soluciĂłn y eso, en una competiciĂłn como la española que tantas alegrĂas ha dado Ășltimamente alcanzando el zĂ©nit a nivel internacional, no podemos permitirlo.
Pero vayamos por partes.
Los horarios de la Liga, esa maravillosa competiciĂłn a ida y vuelta que nos tenĂa hace años acostumbrados a sentarnos junto a una radio cada domingo oyendo con gran atenciĂłn todos los encuentros a partir de las 16:30 o 17 horas de la tarde, ha pasado a la historia. Primero fue el encuentro televisado del sĂĄbado por la noche a las 21 horas el que rompiĂł los esquemas, luego fue este unido al del domingo por la mañana que retransmitĂa una cadena privada y mĂĄs tarde, el encuentro retrasado a las 22 horas del lunes al que se ha sumado recientemente el adelantado del viernes entre las 20 y 21 horas. Fraccionar tanto los encuentros de una jornada no es una idea brillante, pese a los intereses de algunos y a lo sumo, gran parte de ellos deberĂan empezar a la misma hora para tratar, si se puede, concentrar el interĂ©s del aficionado.
No todo el mundo puede acudir un viernes por la noche al estadio de su club, como tampoco un lunes a sabiendas de que al dĂa siguiente hay que madrugar para incorporarse al trabajo. Si el viernes no es bueno, el lunes es, con diferencia, mucho peor. Y no hay que frotarse mucho las sienes o echar mano de las ecuaciones matemĂĄticas para intuir por quĂ©. Pensemos y pongĂĄmonos en el papel de aquel padre de familia que acude con uno o dos hijos en edad escolar a su recinto deportivo para apoyar a su club y, de paso, inculcar la aficiĂłn entre sus descendientes: se les estĂĄ robando tiempo de sueño y descanso, algo sagrado. ÂżCĂłmo van a rendir padre e hijos al dĂa siguiente? ÂżLo podrĂĄn recuperar en el caso de los niños?
Justificar este cambio de jornadas hĂĄbiles para el fĂștbol con sus respectivos e incordiables horarios, sĂłlo beneficia a los clubs quienes ingresan dividendos directos que de otra forma no recaudarĂan, pero, Âży al abonando, socio o aficionado que paga una entrada, en quĂ© se le beneficia? En nada. Este acudirĂĄ a regañadientes en la mayorĂa de los casos, obligado por las circunstancias que imperan en otros y siempre, no lo olvidemos, por su fidelidad a los colores. En el instante que bien el dĂa, la hora o el tiempo le supongan un inconveniente, con mucho dolor de corazĂłn dejarĂĄ de ocupar su asiento, y la razĂłn le asistirĂĄ. El club habrĂĄ perdido y cuando un club pierde, difĂcil es recuperarlo por los cauces normales.
Luego estån los precios de los abonos y, como cubo atado a una cuerda, el precio de las entradas. El que algunos clubs demanden cuatrocientos y pico euros o mås por una localidad donde apenas se ven los jugadores es un disparate, måxime teniendo en cuenta que hay otros que en circunstancias similares o por asientos incluso con mejor visibilidad recaudan entre doscientos cincuenta y trescientos euros. No hay color. Tampoco aciertan mucho quienes, ante la visita de cualquiera de los dos clubs mås importantes, aprovechan para duplicar y triplicar precios en las entradas cobrando alrededor de ciento cincuenta euros. ¿Cuåntos van a poder sufragar ese coste? Muy pocos, seguro.
ÂżY la competitividad? Es casi nula. Si hay un factor capaz de generar asistencia por sĂ solo a un estadio, este es la competitividad. Si el seguidor de un club entiende que su equipo no va a presentar batalla ante un rival teĂłricamente muy superior -la verdadera motivaciĂłn de este deporte- y la derrota es segura, Âżpara quĂ© molestarse en pasar frĂo a la interperie o bajo una pertinaz lluvia? Los milagros se producen de vez en cuando, pero siempre, no. La Liga española ha perdido encanto y los clubs ricos aumentan la distancia con los de nivel medio y, para quĂ© decirlo, con los de abajo. Estas no son maneras por mucho que las televisiones y publicidad generen dinero que los compense.
Volviendo a los problemas del Getafe CF con su dudosa capacidad de llenar el Coliseum, tampoco parecen comprensibles las decisiones que se toman para facilitar el regreso de los aficionados. Si ya es difĂcil no cubrir ni la mitad de las 17.400 plazas del estadio azulĂłn, su presidente Ăngel Torres se ha descolgado recientemente con unas sorprendentes declaraciones donde anuncia que, ante la perplejidad de muchos entendidos, uno de sus objetivos para recuperar a la aficiĂłn es la construcciĂłn de un nuevo estadio con capacidad para 32.000 asientos, todo ello para una sociedad que cuenta con tan solo 6.000 abonados. ÂżPara recuperar a los aficionados o para recuperar otras cosas?
La extraña propuesta no parece cabalgar a lomos de la realidad económica que atraviesa la sociedad española, como tampoco se entiende la subida que han experimentado los abonos getafenses para la presente temporada 2013/14: un 9% la Tribuna Cubierta al pasar de 550 a 600 euros, un 3% la Tribuna Baja, en este caso mås leve al pasar de 450 a 465 euros, un 2,6% los de Lateral (390 donde antes eran 380 euros) y un 2,7% el Fondo tras subir de 360 a 370 euros.
Liga vs. Bundesliga y Premier League
Si extrapolamos estos condicionantes tan negativos a nuestro entorno mĂĄs inmediato y nos comparamos con lo que hacen nuestros vecinos, todos ellos mĂĄs ricos, veremos lo mal que lo estamos haciendo y cĂłmo en lugar de avanzar, retrocedemos cada dĂa un pasito tras otro siendo el conjunto de nuestros clubs superados en el contexto europeo y, por supuesto, por otras Ligas mĂĄs compensadas que la nuestra donde, ademĂĄs de espectĂĄculo, existen mĂĄs alternativas a la obtenciĂłn del tĂtulo.
La Premier League inglesa, con estadios muy similares en capacidad a los españoles, cuenta con una media que se instala en el 97%, siendo el Manchester United FC su principal exponente con un poder de convocatoria del 99%. Los estadios ingleses no solo estĂĄn llenos, algo sin duda admirable, sino que ofrecen un aspecto abarrotado de colorido quedando plenamente identificadas las hinchadas de cada uno de los contendientes. A diferencia de España, paĂs que cuenta con dos clubs que suman muchos adeptos y simpatĂas en el resto del paĂs superando en muchĂsimas ocasiones a los propios clubs locales o generando mĂĄs ruido en la mayor parte de las provincias, en Inglaterra las aficiones son fieles por naturaleza al club de su localidad. Como debe ser.
Pese a la existencia de grandes clubs por todos conocidos, generalmente es impensable que alguien siga las evoluciones del club de otra ciudad, pues serĂa tomado como si se traicionasen las raĂces de uno mismo o se vendieran los sentimientos y alma a personas ajenas residentes fuera de su entorno geogrĂĄfico. Este posicionamiento hace que acuda bastante gente a los estadios cuando el club local se enfrenta a un club poderoso o no tanto, apoyando incondicionalmente a su equipo dado que el aficionado se ve reflejado en cada uno de los once jugadores que hay sobre el cĂ©sped.

Esta defensa a ultranza de lo de cada uno refuerza a los clubs tanto a nivel de abonados como econĂłmicamente, limĂĄndose las diferencias entre unos y otros y ocasionando que los dividendos de los derechos televisivos resulten mĂĄs proporcionados. Todo el mundo quiere ver a su equipo por la tele y los grandes, aquellos mĂĄs poderosos, les importan un pito. El poder de la Premier League a nivel nacional es importantĂsimo facturando 1.013 millones de euros, pero su atractivo hacia otros paĂses tambiĂ©n es notable, siendo muchos los aficionados extranjeros los que, viendo la igualdad entre el potencial de muchos clubs, toman partido hacia uno de ellos al ver una competiciĂłn equilibrada, una opciĂłn que las televisiones valoran justamente y queda reflejada en el reparto de dinero.
La situaciĂłn de la Bundesliga alemana es aĂșn mejor, y eso que los germanos no cuentan con clubs tan afamados como los ingleses. En Alemania da la sensaciĂłn de que casi todo se hace bien, con mĂĄs cabeza. La asistencia a los estadios es del 93% frente al 51% de la Serie A italiana, 66% de la Liga española y 67% de la Ligue 1 francesa, lo que incrementa el nĂșmero de espectadores en varios millones respecto al resto de paĂses europeos, pero no es el Ășnico dato positivo, pues a esto hay que añadir que sus estadios con motivo de las reformas del Campeonato Mundial de 2006 son enormes y sus capacidades muy significativas. Clubs como el Borussia Dortmund y el FC Bayern MĂŒnchen venden el 100% de las entradas cada jornada, algo impensable en España si los comparamos con el Real Madrid CF (90%) y FC Barcelona (75%) por alusiĂłn a los dos clubs mĂĄs destacados y que mĂĄs tirĂłn tienen.
La televisión, contradictoriamente alcanza los 520 millones de euros, un valor inferior a los 1.013 de la Premier League, 918 de la Serie A italiana y 647 de la Liga española, pero es que el soporte de las empresas alemanas es digno de consideración compensando con su aportación estos desfases y equilibrando la balanza. Firmas como Lufthansa, Deutsche Telekom, BMW, Audi o Bayer financian a los clubs mås importantes, incluso algunas de ellas al mismo club, caso de los muniqueses.
En cuanto al precio de los abonos y entradas, francamente son mĂĄs realistas que lo observado en el resto. AdemĂĄs de disfrutar la mayorĂa de los alemanes de unos sueldos con una media superior a la de sus vecinos europeos, el precio de los tickets es mĂĄs barato. El abono mĂĄs caro es de 653 euros, muy por debajo del español (953 euros), pero si vamos al otro extremo, el mĂĄs barato es de 246 euros frente a los 277 del español. Si en lugar de abonos hablamos de entradas puntuales, aquellas que se venden en partidos frente a clubs punteros de gran atracciĂłn, la media de la Bundesliga es de 56 euros frente a los 145 de la Liga, casi noventa euros de diferencia con los cuales un padre puede alimentar a sus hijos varios dĂas y muy bien, por cierto. Eso por arriba, pero por abajo tambiĂ©n es significativo, 12 euros la entrada mĂĄs barata alemana por 29 euros de la española.
Y eso que la media salarial española es muy baja si la comparamos con la germana. Si cobramos menos y las entradas y abonos son mĂĄs caros, ÂżcĂłmo van a acudir los aficionados a los estadios? ÂżEs que ninguno de los directivos de este paĂs se da cuenta o es que el aficionado, en realidad, poco o nada importa?
Dejando atrĂĄs los campeonatos domĂ©sticos vemos cĂłmo las diferencias son abismales, algo muy preocupante dada la coyuntura española donde cohabitan cinco millones de parados, muchos de ellos jĂłvenes en edad de trabajar, con millones de personas que cuentan con un trabajo pero cuyo nivel adquisitivo ha bajado a niveles de 1990 si nos atenemos a la estadĂstica.
Si analizamos los campeonatos europeos, dĂgase Liga de Campeones o Liga de Europa, tambiĂ©n salimos perdiendo y por goleada. La entrada mĂĄs barata en Alemania es de 12,3 euros frente a los 16,8 de Italia y 29,4 de España, siendo Inglaterra quien supera en esta ocasiĂłn al resto con 33,7 euros. No hace mucho los aficionados alemanes de visita por España para apoyar a sus clubs se percataron de los precios abusivos de los clubs españoles. Y no lo hacĂan cuando llegaban a su casa, sino aquĂ, en nuestros estadios y con pancartas alusivas bien grandes y con mensajes muy claros leĂbles desde la otra punta de sus localidades. Los aficionados alemanes no entienden el por quĂ© de unos precios tan desorbitados en un paĂs segundĂłn que juega en la misma competiciĂłn que ellos. Yo tampoco, y no soy alemĂĄn aunque al paso que vamos no se dĂłnde terminaremos. De verdad, no se entiende cĂłmo un paĂs mĂĄs pobre cobra mucho mĂĄs que un rico por el mismo espectĂĄculo. ÂżEs que no hemos aprendido nada?
La Segunda DivisiĂłn
Si alguien piensa que el Ă©xodo de aficionados dentro de las categorĂas profesionales afecta tan solo a la Primera DivisiĂłn, anda muy equivocado. La Segunda DivisiĂłn, nuestra popular categorĂa de plata, todavĂa suma peores registros que la divisiĂłn de honor y en las Ășltimas cinco temporadas sus campos han ido vaciĂĄndose paulatinamente pasando de una media asistencial de 7.423 espectadores en la temporada 2008/09 a los 6.273 de la 2012/13, todo ello dentro de un cupo mĂĄximo de 18.681 posibles que desvelan una ocupaciĂłn del 38%, una cifra muy por debajo de lo deseable.
La Segunda DivisiĂłn no atrae a los aficionados, quiĂ©n lo iba a decir, pese a contar con una plĂ©yade de clubs que en algĂșn momento de su historia reciente han militado en Primera DivisiĂłn. Esta falta de asistencia a los estadios, al igual que sucede con su hermana mayor, tiene las mismas raĂces: precios desorbitados en las entradas y abonos, pero su efecto es aĂșn mayor dado que la capacidad de muchos de sus recintos es grande, en algunos casos mayores incluso que algunos de la categorĂa reina.

En comparaciĂłn con otros paĂses europeos, el segundo nivel atraviesa un momento claro de vacas flacas y asĂ la Bundesliga 2 reĂșne a algo mĂĄs de 17.000 espectadores mientras el Championship inglĂ©s, con gran repercusiĂłn, le sobrepasa en no llega un millar de aficionados quedĂĄndose a las puertas de los 18.000 asientos ocupados de un total de 25.913 posibles.
Sabido es que un segundo nivel nunca puede alcanzar las cifras que se manejan en el primer eslabĂłn, pero el 38% de asistencia de la Segunda DivisiĂłn española pone de manifiesto que urgen medidas reactivadoras para que el asunto no se vaya de las manos y, al menos, se recobre algo de la ventaja que nos llevan la Bundesliga 2 con un 55,3% y la Championship inglesa con un notable 68,3%. Nuestra categorĂa de plata no puede soportar por mĂĄs tiempo esta tendencia tan desoladora, una inercia con sabor muy negativo que la ha convertido en el 21Âș campeonato por su capacidad de seguimiento. Campeonatos de tercera categorĂa como la League 1 inglesa (52,4%) y la Ligue 2 francesa (41,6%) la han superado recientemente con 7.954 y 7.650 espectadores respectivamente, unos datos que abochornan nuestro ego y nos dicen claramente que: menos chĂĄchara con que somos campeones del mundo y nuestra Liga es la mejor. Manos a la obra ahora que estamos a tiempo.
El aficionado español lo tiene muy crudo a no ser que los rectores del fĂștbol español apliquen el sentido comĂșn de una vez por todas y adapten racionalmente el precio de las entradas y abonos al mundo real. SĂłlo asĂ, pagando como se vive y cobra segĂșn el salario en España y no en Alemania, el aficionado de siempre volverĂĄ a los estadios y estos presentarĂĄn un aspecto como el de hace varias dĂ©cadas atrĂĄs cuando la TV tenĂa dos canales y muchos de nosotros la veĂamos en blanco y negro. No dejemos que el cemento sea el protagonista, aunque sea mucho pedir.
© LaFutbolteca.com. Enero 2014.
![]()

 por Vicent MasiĂ
miembro de La Futbolteca
Las fechas
- 14 de octubre de 1909: se constituye en Madrid la Federación Española de Clubs de Foot-ball.
- 29 de noviembre de 1912: se constituye en San Sebastiån la Unión Española de Clubs de Foot-ball.
- 17 de febrero de 1913: la Casa Real otorga a la UEdeCF el tĂtulo de Real, pasando Ă©sta a denominarse oficialmente Real UniĂłn Española de Clubs de Foot-ball.
- 30 de marzo de 1913: la Casa Real otorga a la FEdeCF el tĂtulo de Real, pasando Ă©sta a denominarse Real FederaciĂłn Española de Clubs de Foot-ball.
- Mayo de 1913: ambas federaciones solicitan su respectivo ingreso en la Fédération Internationale de Foot-ball Association, FIFA.
- 13 de mayo de 1913: la FIFA comunica a la RFEdeCF que no aceptarĂĄ su ingreso en el organismo internacional, asĂ como tampoco el de la RUEdeCF a menos que estas dos se fusionen en una sola.
- 30 de julio de 1913: reunidos en San SebastiĂĄn los representantes de la RFEdeCF y la RUEdeCF, se acuerda la disoluciĂłn y extinciĂłn de ambas federaciones nacionales para constituir una nueva que nacerĂĄ con el tĂtulo honorĂfico de Real por decisiĂłn consensuada con la Casa Real.
- 1 de septiembre de 1913: se reĂșne en Madrid una comisiĂłn de delegados regionales para constituir la Real FederaciĂłn Española de Foot-ball.
- 18 de septiembre de 1913: se disuelve en Madrid la RFEdeCF.
- 23 de septiembre de 1913: se presentan en el Gobierno Civil de Madrid los requisitos para que sean aprobados por el Gobernador.
- 29 de septiembre de 1913: se constituye oficialmente en Madrid la Real Federación Española de Foot-ball.
- 5 de febrero de 1914: se disuelve en San SebastiĂĄn la RUEdeCF.
Tal y como suele abrir su popular programa noticiero-humorĂstico un reconocido presentador de televisiĂłn, âya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdadâ.
Cuando el 29 de septiembre de 1913 los distintos representantes de las distintas federaciones regionales creadas pocas semanas antes constituyeron la flamante Real FederaciĂłn Española de Foot-ball, pocos eran los que se aventuraban a pronosticar que aquel organismo futbolĂstico nacional lograse alcanzar algĂșn dĂa los cien años, pero seguro que en el mejor de los escenarios posibles, nadie dudĂł siquiera un instante que, llegado el caso, dicha efemĂ©ride serĂa celebrada por todo lo alto tal y como sucede con los grandes acontecimientos.
Sin embargo, aquellos hombres bigotudos de forzada pose ante la cĂĄmara del fotĂłgrafo, pelo engominado, sombrero sobre la cabeza y cigarrillo en mano, quĂ© equivocados estaban y, de vivir hoy si la ciencia lo hubiese permitido, cuĂĄnto pesar tendrĂan al ver cĂłmo los actuales dirigentes no sĂłlo no han celebrado el centenario de la federaciĂłn que ellos tan duramente constituyeron en la fecha exacta, sino que, ante la sorpresa e indignaciĂłn de muchos, se atrevieron hace ya cuatro años atrĂĄs a celebrar un reconocimiento no celebrable porque las cuentas fallaban.
En la España actual tenemos el triste mĂ©rito -quizĂĄs demĂ©rito serĂa el adjetivo mĂĄs apropiado-, de ser uno de los paĂses con menor nivel matemĂĄtico y cognitivo de Europa segĂșn nos relatan los informes que de vez en cuando los sesudos estudiosos recopilan mediante encuestas y estadĂsticas, pero lo que quizĂĄs ignoremos es que, tal vez, parte de estos trabajos tuvieron como fuente de inspiraciĂłn la RFEF. Y es que para lo que para muchos es obvio, para la RFEF no lo es tanto. Y asĂ nos va.
Las comparaciones a veces son crueles, y si a un niño de tercero de primaria le planteamos un sencillo problema de cĂĄlculo en el cual le formulamos la siguiente pregunta: âsi naciste en 1913, dentro de cien años Âżen quĂ© año vivirĂĄs?â, con toda probabilidad y, sin hacer grandes alardes, nos responderĂĄ que âen 2013â. Esta sencilla cuestiĂłn, sin embargo para la RFEF y si la trasladamos a su origen, puede resultar traumĂĄtica y de difĂcil respuesta si nos acogemos a lo vivido durante el pasado 2009, porque para la federaciĂłn que preside Ăngel MarĂa Villar en el presente, hace cuatro años atrĂĄs y desde hace varios lustros, 1913 mĂĄs 100 no son 2013, sino 2009, una cifra se mire por donde se mire desconcertante. Y mĂĄs si nos retrotraemos a 1988 cuando, desde la misma federaciĂłn y con el mismo presidente a la cabeza, se celebrĂł con toda fastuosidad el 75Âș aniversario del organismo nacido en 1913.
Error o manipulaciĂłn
Pero, Âżpor quĂ© celebrar en 2009 el centenario y no en 2013 como serĂa lo apropiado? En principio, cuando en 2009 la RFEF anunciĂł una serie de acontecimientos para recordar su cien cumpleaños, algunos creyeron que fue un claro error de cĂĄlculo, otros opinaron que habĂan tomado fallidamente 1909 como fecha constitutiva y no 1913, la fecha real y, algunos menos, como quien escribe estas lĂneas, opinĂĄbamos que de error o presunto equĂvoco nada, y que la intenciĂłn era âapropiarseâ de cuatro años que, por nacimiento, no le correspondĂan.
Denunciados en varios medios y descubierto el pastel, la RFEF alegĂł que el motivo de los festejos de 2009 no era el centenario de la RFEF en sĂ, sino el de la creaciĂłn del primer organismo nacional -la RFEdeCF- con vocaciĂłn de aglutinar de forma asociada todos los clubs constituidos en España, un hito que merecĂa una atenciĂłn especial. Pero pese al esfuerzo federativo y los intentos de echar humo para neutralizar la verdad, lo cierto es que los actos de 2009 fueron vendidos en tiempo presente como âCentenario â de la RFEF y no de la RFEdeCF como predicaron tras la publicaciĂłn de las primeras advertencias.

Cuatro años despuĂ©s, pese a las reticencias de muchos, las sospechas de entonces se han confirmado y el escudo que lucen en su pecho, junto al corazĂłn, nuestros campeones mundiales de la selecciĂłn absoluta, sigue mostrando sin el mĂĄs mĂnimo rubor una fecha que aparece dividida en dos partes sobre las columnas del emblema nacional, 19 a la izquierda y 09 a la derecha, dos cifras que conforman una que nos suena y mucho, 1909, la de la RFEdeCF.
La no celebraciĂłn de 2013
Cualquier atisbo de error o equivocaciĂłn, por si habĂa aĂșn dudas, queda descartado y la fecha constitutiva de la actual federaciĂłn nacional, la RFEF, ha sido convenientemente manipulada retrotrayĂ©ndola a 1909, una fecha que no le pertenece, pese a quien pese, sino a una federaciĂłn primitiva disuelta en 1913.
Durante el presente año a punto de finalizar, la RFEF no ha realizado movimiento alguno con el fin de enmendar el presunto error de 2009, al contrario, se ha reafirmado en su decisiĂłn dejando transcurrir los 365 dĂas sin acordarse de hacer oportuna menciĂłn a una referencia que, de haber transcurrido dentro de los cauces habituales, hubiese sido rememorada con una plĂ©yade de acontecimientos a su altura. Lo noticia de 2013 es precisamente que no hay noticia. No ha habido referencia, manifiesto, frase o pĂĄrrafo que evoque lo acontecido en 1913, como si en aquel lejano año, pasados ya cien, nada fuese digno de comentario.

Con esta actitud emprendida por la RFEF en 2009 y reafirmada en 2013, queda patente cuĂĄl es la intencionalidad federativa: borrar del mapa el 29 de septiembre de 1913 y hacer olvidar esta fecha sustituyĂ©ndola, artificial y falsamente, por otra que no le incumbe, la del 14 de octubre de 1909. O lo que es lo mismo, a los ojos de la RFEF el organismo que comanda y rige los entresijos del fĂștbol español no quiere ser de 1913, sino de 1909 para sumar 104 años de una antigĂŒedad que, legalmente segĂșn atestiguan los documentos, no tiene.
La modificaciĂłn de los estatutos
Para muchos aficionados de a pie los Estatutos de la RFEF son un autĂ©ntico tema tabĂș y es que, la verdad sea dicha, las bases por la que se rige el Ăłrgano que tutela el fĂștbol español a pocos les importan. Sin embargo su importancia es vital. Los Estatutos son como la ConstituciĂłn, una carta magna que tiene la facultad de ser la norma suprema por la que se rige la RFEF, definiendo los lĂmites y las relaciones entre las distintas instituciones que de ella dependen.
Tradicionalmente y, para aquellos que nunca o poco la hayan ojeado, hay que recordar que el artĂculo 1.1, el primero de todos los que aparecen y por supuesto, uno de los mĂĄs significativos, desde hace una veintena de años en los que fue aprobada la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, decĂa lo siguiente:
ArtĂculo 1.1. La Real FederaciĂłn Española de FĂștbol -en lo sucesivo RFEF-, constituida el 29 de septiembre de 1913, es una entidad asociativa privada, si bien de utilidad pĂșblica, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, por las restantes disposiciones que conforman la legislaciĂłn deportiva española vigente, por los presentes Estatutos y su Reglamento General y por las demĂĄs normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus competencias.
Este artĂculo, cuya lectura era inequĂvoca y muy familiar para los estudiosos, curiosamente ha variado un ĂĄpice casi insignificante, todo ello sin apenas hacer ruido, pero con una clara finalidad: eliminar cualquier prueba o resquicio que aclare su fecha constitutiva. Este simple borrĂłn, apenas perceptible, varĂa sustancialmente el artĂculo y tras la manipulaciĂłn a la cual ha sido sometido, da vĂa libre a la RFEF para determinar la fecha de constituciĂłn que le venga en gana. Y si no, veamos cĂłmo quedan por ejemplo los estatutos de 2012:
ArtĂculo 1.1. La Real FederaciĂłn Española de FĂștbol -en lo sucesivo RFEF-, es una entidad asociativa privada, si bien de utilidad pĂșblica, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, por las restantes disposiciones que conforman la legislaciĂłn deportiva española vigente, por los presentes Estatutos y su Reglamento General y por las demĂĄs normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus competencias.

ÂżDĂłnde estĂĄ la frase âconstituida el 29 de septiembre de 1913â? Evidentemente no estĂĄ, y no la busquen porque no la van a encontrar en este o en el resto de artĂculos federativos que dan forma a los Estatutos. La susodicha frase ha sido âconvenientementeâ censurada, sufriendo el artĂculo 1.1. un tijeretazo en toda regla para que nadie pueda reclamar en el futuro cualquier reminiscencia a una constituciĂłn federativa en 1913.
La credibilidad de la RFEF, en duda
La apuesta de la RFEF por auto-designarse como constituida en 1909 en lugar de 1913 es, sin dudas, contraproducente. Y lo es por varios motivos a pesar de que, a priori, salga aparente beneficiada sumando y reivindicando una antigĂŒedad que, de cara al exterior, representa un peso histĂłrico dentro del concierto futbolĂstico internacional frente a otros paĂses con menos tradiciĂłn.
En primer lugar la imagen de la RFEF frente a sus asociados, los que con su esfuerzo y soporte la mantienen, queda en entredicho. No es aceptable ver cómo la llamada federación de federaciones modifica su fecha constitutiva adoptando la de una federación primitiva extinguida en 1913 adueñåndose de su historia.
En segundo lugar, el resto de federaciones nacionales, todas ellas conocedoras de nuestras señas de identidad y de la fecha en que nos constituimos, no conciben cĂłmo mentimos en un dato que, a pesar de su aparente intrascendencia, forma parte de nuestro DNI futbolĂstico.
En tercer lugar, la actuaciĂłn de la RFEF con este tema encubre un episodio vital de la historia del fĂștbol en España, un momento que durĂł apenas un año, pero que se gestĂł desde mucho tiempo antes y en el que la direcciĂłn del deporte rey tomĂł dos caminos diferentes para, alertados por la FIFA, volver a reencontrarse para regenerarse y purificar gran parte de sus males. Tapar lo acontecido entre 1912 y 1913 como si nada hubiese ocurrido, es como amputar parte de nuestra historia y los aficionados españoles, parte sustancial que mantiene este deporte encumbrado en lo mĂĄs alto de la cima, no podemos renunciar a lo que la historia nos ha dado, sea negativo o positivo, porque nos pertenece.
Otra consecuencia, no menos importante, es la percepciĂłn que tienen sus asociados -los clubs- sobre el organismo que dirige sus vidas. Si la RFEF, un ente que debe dar ejemplo y no manipular su historia conservĂĄndola tal como fue, es capaz de tergiversarla a su antojo, con esta iniciativa abre la veda para que cualquier sociedad siga sus pasos adulterando con ello un pasado que, por respeto a las diferentes generaciones de deportistas, directivos y aficionados, deberĂa permanecer inalterable.
La RFEF, quien ya acumulaba poco crĂ©dito a la hora de determinar las fechas de constituciĂłn de sus asociados, en primer lugar por desconocerlas y en segundo, por ser incompetente en la materia, queda aĂșn mĂĄs deslegitimada por si es que todavĂa acumulaba algĂșn resquicio. Como sabemos, y si alguien anda despistado, este es el momento de recalcarlo, las fechas de constituciĂłn son un tema sĂłlo atribuible a los clubs. Ellos son los Ășnicos responsables de demostrar su antigĂŒedad y no la RFEF como interesadamente muchos han defendido a capa y espada. Aferrarse a inscripciones federativas del pasado con denominaciones iguales o similares de clubs precedentes para demostrar una supuesta antigĂŒedad no sirve para apenas nada, tan solo para atestiguar que en la federaciĂłn hubo un club inscrito con un nombre determinado desde una fecha en concreto y que pertenecĂa a una localidad. Todo lo que sea sobrepasar este lĂmite es pura especulaciĂłn sin fundamento.
La RFEF queda muy tocada en este sentido, pues como se desprende de todo lo acontecido, un organismo que adultera su fecha de constituciĂłn de forma arbitraria y sin justificaciĂłn, existiendo ademĂĄs documentos que obran en su contra, no puede de ninguna de las formas erigirse en garante ni en voz autorizada que con su aliento respalde las demandas de antigĂŒedad de terceros. Aceptar el papel mediador de la RFEF y concederle una autoridad que no le concierne, visto lo visto serĂa como designar al lobo para defender la integridad de las ovejas: una insensatez.
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()

por Vicent MasiĂ
miembro de La Futbolteca
Este segundo capĂtulo que nos ofrece Antonio Viada, al igual que sucede con toda su intervenciĂłn en Los Deportes, es muy generosa con los estudiosos del deporte en general y con los del fĂștbol en particular. El testimonio de Viada, efectuado a tiempo real y sobre todo, recordemos, redactado en 1902, tiene la virtud de poner sobre la mesa de forma clara y abierta los grandes problemas lingĂŒĂsticos que supusieron para la sociedad la asimilaciĂłn de tanta terminologĂa extranjera y, en correspondencia, los esfuerzos que tuvieron que hacer muchos para adaptarse primero en entender quĂ© significaban aquellas palabras y en segundo tĂ©rmino, cĂłmo se podĂan traducir y acomodar a los españoles.
Analizando la referencia que Viada hace al foot-ball, aquel deporte de origen britĂĄnico que con tanta pasiĂłn Ăbamos a acoger los españoles pese a las reticencias iniciales, hay que descubrirse ante la solvencia con la cual el autor resuelve su traducciĂłn yendo directamente al grano: fĂștbol. La pronunciaciĂłn de este sustantivo britĂĄnico, aunque compuesto -foot, pie y ball, pelota-, dependiendo de cada persona y de forma completamente auditiva la traduce en dos tĂ©rminos, fĂștbol y fĂșdbol, una peculiar traducciĂłn que, para muchos, podrĂa haber obtenido otras apreciaciones como sucederĂĄ pocos años despuĂ©s.
Viada, yendo a lo fĂĄcil y tirando de anglicismo apuesta por fĂșdbol en lugar de fĂștbol, una inclinaciĂłn que parece extraña a sabiendas de que la pronunciaciĂłn inglesa de foot es fut y no fud como Ă©l escoge, pero cuando traduce esta palabra al castellano su interpretaciĂłn tampoco deja indiferente a nadie, pues su opciĂłn es pelota-piĂ© o pelotapiĂ©, descartando otros tĂ©rminos de significado muy similar relacionados, sobre todo, con el objeto con el que se juega, la pelota.
Viada, quien tiene muy claro que el sustantivo âpieâ ha de estar presente, rehĂșsa el empleo de âbolaâ, entiĂ©ndase por una esfera maciza, como rechaza tambiĂ©n el tĂ©rmino âbalĂłnâ, esfera de piel rellena de aire, pero lo mĂĄs sorprendente de su elecciĂłn es que su segunda opciĂłn, âfĂștbolâ, serĂĄ la que triunfarĂĄ en el futuro.
Sea como sea, el tĂ©rmino âfĂștbolâ acabarĂĄ imponiĂ©ndose a dos propuestas que nacerĂĄn pocos años despuĂ©s como âbalompiĂ©â, vocablo originado en 1908 por el acadĂ©mico aragonĂ©s Mariano de Cavia, el cual tendrĂĄ relativo Ă©xito en algunos clubs y a âesferomaquiaâ, vocablo defendido por el alicantino y tambiĂ©n acadĂ©mico, JosĂ© MartĂnez Ruiz âAzorĂnâ, quien se fijarĂĄ en el antiguo juego de pelota heleno de la Grecia clĂĄsica.
CapĂtulo IIÂ
Pasemos, por de pronto, revista a los nombres de los deportes que lo tienen extranjero, que son la mayor parte.
ROWING.- Puesto que no ha cuajado la voz âremeoâ que para traducciĂłn de rowing propone Fraguas en su tratado de âGimnasia higiĂ©nicaâ, debemos desterrar el rowing y sustituirlo decididamente por remo, aunque la traducciĂłn no sea tan exacta como âremeoâ.
Los franceses, aunque mucho mĂĄs que nosotros son aficionados a lo inglĂ©s y emplean por lo tanto rowing, no obstante usan tambiĂ©n aviron, que es una traducciĂłn de rowing como la que propongo, pues aviron es el nombre francĂ©s antiguo, o mejor castizo, del âremoâ, que mĂĄs comĂșnmente llaman rame.
Los que escriben en España de rowing usan ya bastante la voz âremoâ como sĂmbolo, pero no como sustantivaciĂłn de âremarâ, como âremeoâ, que dijo el otro.
YACHTING.- Palabra que con mucha mayor razĂłn que rowing ha de ser desterrada y sustituirla por vela; ya que âveleoâ correrĂa tal vez la misma suerte de inaceptaciĂłn que âremeoâ. (Por mĂĄs que mi voto particular se inclina a âremeoâ y âveleoâ por expresar con exactitud la navegaciĂłn o ejercicio de remo y vela respectivamente).
Pero de todos modos hay que proscribir la palabra yachting. Hoy que casi todos los yates son de vapor y hasta a los de carreras, o digamos de regatas, les estĂĄ permitido fuera de faena, llevar motores portĂĄtiles, hoy, repito, la idea de yacht o yate no puede caracterizar tan exactamente como âvelaâ el deporte de esta clase.
SKATING.- Voz de las mĂĄs proscribibles, aunque sea muy generalizada. Debe traducirse por patinaciĂłn, mejor que por patinaje (como dicen algunos), pues en esta Ășltima voz se ve demasiado el galicismo, por lo de patinage. Lo mismo hay que proscribir skating-ring y emplear patinatorio, del francĂ©s patinoire.
FOOT-BALL.- ParĂ©ceme naturalĂsimo aceptar la traducciĂłn literal de âpelota-pieâ o âpelotapiĂ©â, como se dice âtirapiĂ©â, âbuscapiĂ©â, âtentempiĂ©â, âvolapiĂ©â y otras voces compuestas de pie. Los alemanes nos dan el ejemplo, a pesar de lo que se parece al alemĂĄn aquella voz inglesa; pero ellos prefieren decir fussball, en alemĂĄn, que es como si nosotros dijĂ©ramos âpelota-piĂ©â (y no âpiepelotaâ, pues sabido es que los ingleses y alemanes anteponen en las voces compuestas el componente principal).
Mas es el caso que se trata de una voz en boga como lo es foot-ball, que casi serĂa preferible españolizarla escribiendo âfĂștbolâ, y aĂșn mejor âfudbolâ, como se pronuncia. Tienen la palabra los âfutbolistasâ o âfudbolistasâ.
Lo que es indispensable traducir desde luego y al pie de la letra, es el association; que parece ser el foot-ball que se juega mås en España, por mås que las reseñas no lo dicen y por mås que el foot-ball por antonomasia no sea el association, sino el rugby.
Si el f-b association no hay dificultad en traducirlo f-b asociación, no asà el f-b rugby, por ser rugby un nombre propio. Pero no faltarå quien diga, con razón, que también son nombres propios London, Wien, Milano, Mainz, etc. Y los hemos traducido por Londres, Viena, Milån, Maguncia, etc.
TENNIS.- Usar esta palabra es pura gana de hablar inglĂ©s, pues al pie de la letra es raqueta y asĂ todo el mundo nos entenderĂa. Y si no queremos que se confunda con la raqueta del volante o de la pelota al largo, podrĂamos decir âraqueta inglesaâ como decimos âpelota vascaâ. Pero si queremos consagrar la palabra ya en uso, escribamos tenis y no tennis.
Lawn-tennis no lo dicen mĂĄs que los profanos, pues ya se sabe que el tennis se juega en una pradera (lawn) o terreno a propĂłsito, y no se juega en una sala de tresillo ni en una azotea. Y aunque modernĂsimamente ha aparecido el table-tennis o tennis de salĂłn (o si se quiere âde mesaâ), vulgarmente llamado ping-pong, siempre el tennis por antonomasia serĂĄ el lawn-tennis.
BADMINTON.- Este juego, casi igual al tennis, y que se juega con volante en vez de pelota, podrĂa llamarse tenis-volante.
CROQUET.- Estå en uso desde años ha croquete, en castellano.
CRICKET.- Creo que no habrĂa dificultad en españolizar este nombre del juego nacional inglĂ©s de pelota, escribiendo criquete, como de croquet se ha dicho croquete. Y tambiĂ©n podrĂamos llamarlo âbilorta inglesaâ.
GOLF.- Aunque golfo no es lo mismo que golf, ni cosa que se le parezca, no obstante es la manera racional de españolizar golf; palabra inglesa que no tiene mĂĄs significado que el del juego de este nombre; juego de origen escocĂ©s, en cuya primitiva lengua, que era una derivaciĂłn del gaĂ©lico, tal vez tenĂa algĂșn significado que motivĂł el nombre del juego.
HOCKEY.- Hay que repetir lo dicho al tratar del foot-ball. La traducciĂłn literal de hockey es âcayadaâ, con la cual se juega dicho deporte. Pero el âhockeyâ ha adquirido un honroso puesto entre los deportes y no serĂa bien acogido el cambiarle el nombre tan radicalmente.
El caso no es el mismo que el de la âraquetaâ y el tennis, porque la raqueta no sirve para nada mĂĄs que para jugar, y la cayada sĂłlo sirve, en lengua española, para apoyarse. Por lo tanto, tal vez serĂa preferible españolizar el nombre de dicho juego escribiĂ©ndolo en castellano: hoquey.
Respecto del skating-hockey, o bandy, como tambiĂ©n se llama, hay que decir lo mismo que del table-tennis; siempre serĂĄ el lawn-hockey el hockey por antonomasia. El bandy, o skating-hockey, puede traducirse el âhoquey en patinesâ; juego, por cierto, bien distinto del hockey propiamente dicho, pues mientras este se parece al cricket, aquel se parece al foot-ball association.
Cuanto al jildee-jildee, hay que llamarlo hoquey-indio, pues no es mĂĄs que una variaciĂłn del hockey, importada de la India inglesa.
CROSSE.- Este juego, que los ingleses y franceses tomaron del bagatabai de los indios canadienses (nombre este que aquellos escriben bagataway), es en España poco conocido y podemos españolizarlo antes no cunda el nombre exótico.
Crosse es voz francesa que, como el hockey inglés (que los franceses llaman gouret); significa también cayada: Pero tråtase de una cayada provista de una redecilla, como las raquetas, formando una verdadera raqueta grande y prolongada. De manera que me atrevo a proponer la voz raquetón como traducción del juego de la crosse.
BASE-BALL.- En rigor habrĂa que llamar âpelota yanquiâ a este juego nacional de los Estados Unidos; como habrĂa que llamar âpelota inglesaâ al juego nacional de Inglaterra, que es el cricket en verano y el foot-ball en invierno. Pero trĂĄtase de un nombre ya generalizado y no hay mĂĄs recurso que españolizarlo a la manera que me he permitido para el fudbol, y escribir el juego yanqui en la forma que lo pronunciamos: basbol.
BASKET-BALL.- Otro juego yanqui cuyos campeonatos anuales han sido en ocasiones casi tan sensacionales como los de base-ball, y que tal vez serĂa tambiĂ©n mĂĄs conveniente españolizar por basquedbol, que traducir âpelota-cestaâ, que es lo que significa literalmente la palabra.
PUSH-BALL.- Este otro juego yanqui, mucho menos popularizado que el basket-ball, y por supuesto que el base-ball, se caracteriza por el enorme tamaño de la pelota, de mĂĄs diĂĄmetro que la estatura de una persona. Por este motivo, tan caracterĂstico, podrĂamos españolizarlo con el aumentativo âpelotazaâ y aĂșn mejor âbalonazoâ, tomĂĄndolo del âbalĂłnâ, el juego de pelota italiano (aunque su nombre es de origen francĂ©s); ya que los aumentativos de pelota âpelotĂłnâ y âpelotazaâ significa el primero cosa muy diferente de lo que nos proponemos, y el segundo se parece demasiado a âpelotazoâ, de significado tambiĂ©n muy distinto de nuestro propĂłsito.
BOXING.- Esta palabra años ha que estĂĄ traducida boxeo, que ha tenido mĂĄs fortuna que el proyectado remeo del rowing, y de la que tendrĂa tal vez tambiĂ©n el veleo del yachting.
SKATING-POLO, WATER-POLO.- Estas palabras, si no se quiere traducirlas respectivamente por âpolo-patĂnâ o âpatĂn-poloâ y âagua-poloâ, que es lo que me atrevo a proponer, deben emplearse diciendo respectivamente âpolo en patinesâ y âpolo acuĂĄticoâ, palabra esta Ășltima que serĂa tal vez la acertada, por lo que toca al water-polo.
Cuanto al lawn-polo, ya todo el mundo le llama âpoloâ a secas, si se trata del hĂpico, y âciclo-poloâ o âpolo en bicicletaâ si se trata del cĂclico.
SPIRA-POLE.- Este juego, que no tiene nada que ver con el polo, podrĂa traducirse pelota-espiral, y aĂșn mejor pelota-cautiva.
CROSS-COUNTRY.- La prueba clĂĄsica del deporte pedestre creo pudiĂ©ramos españolizarla al pie de la letra. Los franceses son los Ășnicos que usan el nombre inglĂ©s (aparte los ingleses), pues los alemanes e italianos lo han traducido a sus respectivos idiomas.
Existe una locución española que expresa exactamente lo que cross country, y es campo a través, que me permito proponer para españolización de cross country; a menos que se prefiera traducir cruza-campos.
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()

por Vicent MasiĂ
miembro de La Futbolteca
Hace ya bastantes años atrĂĄs, con motivo de una azarosa investigaciĂłn sobre el origen de algunos clubs catalanes, tuve la oportunidad de descubrir una maravillosa revista catalana de principios del siglo XX que, en principio de forma quincenal y luego de forma semanal, ofrecĂa a la sociedad amante del sport de aquella Ă©poca una amplia recopilaciĂłn de los distintos eventos deportivos y vicisitudes que acontecĂan y cautivaban a los ciudadanos de la capital barcelonesa principalmente, a toda Cataluña y por extensiĂłn, al resto de España.
La sociedad de aquellos años evidentemente estaba lejos de la actual, con nuestra tecnologĂa, nuestros medios y este mundo globalizado en el que cualquier noticia generada en una mitad del mundo tiene una repercusiĂłn inmediata en la otra, pero no nos equivoquemos, nuestros bisabuelos formaban parte de una sociedad desarrollada, con sus pros y sus contras, como siempre ha sido y serĂĄ, con unas inquietudes en definitiva de entre las cuales el deporte empezaba a despuntar como una importante actividad que cubrĂa parte del ocio y, ademĂĄs, servĂa para cultivar el cuerpo, la mente, amĂ©n de mantener la salud.
La revista Los Deportes, nombre en cuestiĂłn de aquella prestigiosa publicaciĂłn que se convirtiĂł en una viva referencia y en un magnĂfico retrato etnolĂłgico de la sociedad catalana, fue Ăłrgano oficial del Aero-Club de Cataluña, de la Real AsociaciĂłn de Cazadores de Barcelona, del Club VelocipĂ©dico, del Real Club de Regatas, de la AsociaciĂłn Catalana de GimnĂĄstica, de la FederaciĂłn GimnĂĄstica Española y mĂĄs tarde de un deporte que iba a revolucionar a grandes masas, el fĂștbol, cuya rĂĄpida progresiĂłn llevĂł a crear la AsociaciĂłn de Clubs de Foot-ball, de Barcelona y a continuaciĂłn la FederaciĂłn Catalana de Clubs de Foot-ball, la primera federaciĂłn de ĂĄmbito regional de nuestro paĂs.
Ojeando aquellas amarillentas y oxidadas pĂĄginas, uno no puede dejar de fijarse, ademĂĄs de en las fotos, en el lenguaje que aquellas personas ponĂan al servicio de sus conciudadanos para expresar sus inquietudes y describir los acontecimientos deportivos que se sucedĂan dĂa tras dĂa. Lo novedoso del sport y la frecuente procedencia extranjera de la inmensa mayorĂa de las distintas disciplinas deportivas de la Ă©poca, llenaron el panorama periodĂstico de una amplĂsima amalgama de tĂ©rminos y palabras desconocidas que para muchos eran, ademĂĄs de inteligibles, impronunciables.
Leer una crĂłnica o cualquier informaciĂłn donde se describĂa un deporte no autĂłctono pasĂł de ser una distracciĂłn a una verdadera tortura y el sufrido lector, ansioso de interesarse y saber algo mĂĄs acerca de su deporte favorito, una vĂctima de un mundo donde uno no sabĂa si estaba ambientado en plena calle de la lluviosa Londres o tumbado bajo la metĂĄlica estructura de la parisina torre Eiffel. La confusiĂłn se habĂa adueñado del papel y de los recintos.
La propagaciĂłn de multitud de sustantivos britĂĄnicos y, en menor medida, franceses, fue brutal, tanto que muchos pensaron que terminarĂan adueñåndose de las distintas lenguas españolas suponiendo una sigilosa invasiĂłn de uno de nuestros mĂĄs preciados tesoros. HabĂa que contraatacar de alguna manera, habĂa que defenderse de anglicismos, galicismos y barbarismos en nuestras lenguas y tanto la mĂĄs generalizada, el castellano, como el resto de lenguas autĂłctonas, recogĂan voces que podĂan suplir o mejorar la mayorĂa de las veces lo que procedĂa allende nuestras fronteras. En otras ocasiones no y era necesario improvisar o adaptarse de la mejor forma posible a lo de fuera.
Todo, o casi todo el mundo, piensa que en España las palabras fĂștbol o balompiĂ© fueron las primeras en sustituir y consolidarse tras la voluntad popular de no emplear la britĂĄnica âfoot-ballâ a partir de 1907, 1908 y en adelante, pero años antes este debate ya habĂa sido presentado en pĂșblico por un periodista, Antonio Viada, quien ni corto ni perezoso, conocedor de las lenguas inglesa y francesa, hizo un gran esfuerzo con sus aciertos, fallos y errores por traducir o llegado el caso, adaptar, aquellos vocablos que tanta risa o desconcierto generaban entre los deportistas y los españoles en general.
El presente artĂculo, que encabeza varios por su extensiĂłn y contenido, no es un artĂculo de fĂștbol aunque se le mencione y el deporte rey sea la base de este portal digital. Estas letras son un homenaje a Antonio Viada por su testimonio y por su gran visiĂłn de futuro adelantĂĄndose en años, incluso dĂ©cadas, a movimientos de similares caracterĂsticas que vendrĂan despuĂ©s propiciados por otros derroteros poco democrĂĄticos, alejados de los cauces naturales, pero tambiĂ©n un reconocimiento de que muchas cosas, por gran empeño que se ponga, no siempre acaban como se espera o como se programa. Vayan estos artĂculos dedicados asĂ mismo a los gestores de la revista Los Deportes, una publicaciĂłn avanzada y lĂder en su Ă©poca cuyos vestigios hemos heredado y de los que hoy, a pesar de la letanĂa de un siglo, algunos todavĂa agradecemos y disfrutamos por su magnitud. Gracias pues.
 CapĂtulo IÂ
A Narciso Masferrer, director de Los Deportes
Ya que, segĂșn me dices, los amigos han recibido bien mi anterior artĂculo sobre la españolizaciĂłn de nuestro vocabulario deportivo, asĂ mismo benĂ©volamente acogido por algunos periĂłdicos deportivos y noticieros, me dedico a disparar con mayor confianza el segundo cañonazo, que me parece requerirĂĄ un tercero, y tal vez un cuarto, pues hay mucha tela cortada si se ha de pasar revista a todo el abundante surtido de voces exĂłticas que de aluviĂłn han ido formando nuestro lenguaje de sport, es decir, de âdeporteâ Ăł de âsporâ.
Procediendo metĂłdicamente, a fin de facilitar la tarea, demos primeramente un ligero vistazo a las voces generales, esto es, las que tienen aplicaciĂłn a todos o a varios deportes, antes de meternos en el tecnicismo particular de cada uno.
AMATEUR.- Voz de las mĂĄs difĂciles de sustituir. No porque no tenga su natural y directa traducciĂłn de âaficionadoâ, sino porque de antiguo esta voz francesa ha tomado carta de naturaleza en los lenguajes español, inglĂ©s y alemĂĄn, para significar âaficionadoâ, siempre que se trata de cosas de pintura, escultura, deporte y coleccionismo; asĂ como la voz italiana dilettante significa en inglĂ©s, francĂ©s y español âaficionadoâ a la mĂșsica, y la voz española âaficionadoâ (que los franceses escriben afficionado) significa a su vez en el extranjero âaficionadoâ a toros.
No obstante, a pesar de lo arraigada que estĂĄ la palabreja, creo que harĂamos bien en desterrarla del deporte, siguiendo el buen ejemplo de los italianos, que no la han admitido, usando exclusivamente su castiza palabra dilettante para designar a los que no son âprofesionalesâ; es decir, a los que nosotros, los ingleses y alemanes, ademĂĄs de los franceses, llamamos amateurs.
AMATEURISME.- Aunque se siguiera usando la voz amateur, no debe emplearse la de amateurisme, ni amateurismo (?) como escriben algunos, voces no arraigadas aĂșn; debiendo, a mi juicio, sustituirse por amatorismo, traducciĂłn de raĂz española, puesto que existe el adjetivo âamatorioâ.
COMINGMAN.- Voz inglesa usada en casi todos los deportes y que indica el que âprometeâ, como decimos vulgarmente; es decir, es esporman (aficionado o profesional) cuyas performances o exploits, Ăł digamos âpruebasâ deportivas, hacen presagiar un hombre que figurarĂĄ entre los de primera fila, dentro del deporte de que se trate. La traducciĂłn literal de comingman es el âvenideroâ, el âfuturoâ. Una de estas dos palabras o la de âprometedorâ o âpromisorâ podrĂa servir para sustituir el exĂłtico comingman.
OUTSIDER.-El que en unas carreras, un asalto, una âpruebaâ cualquiera, puede ser o es el vencedor, sin figurar su personalidad entre los que ya tienen âcartelâ adquirido. El outsider no es el comingman; viene a ser como el âsobresalienteâ entre los matadores de una cuadrilla; pero un sobresaliente sin nombramiento y a veces imprevisto. Tal vez esta misma palabra âsobresalienteâ podrĂĄ servir de traducciĂłn de outsider.
PRUEBA.- Esta palabra, que antes he usado, y que todos los que escribimos de espor empleamos, podrĂamos sancionarla ya definitivamente para significar carrera, asalto, encuentro, regata, ârecordâ, campeonato y todo otro acto o juego deportivo. HacĂa falta una palabra genĂ©rica de todos los âactosâ de deporte, a fin de evitar reseñas y demĂĄs escritos, repeticiones enojosas.
PERFORMANCE.- El malogrado Antonio Sendras, traducĂa esta voz performancia, y asĂ ha sido empleada en bastantes publicaciones deportivas, que han tenido siempre que luchar en nuestro paĂs con la pobreza del tecnicismo deportivo castellano. Tal vez serĂa conveniente aceptar dicha traducciĂłn de performance, que significa toda âpruebaâ de alguna importancia.
JUNIOR, SENIOR.- Voces tambiĂ©n difĂciles de sustituir, y que, despuĂ©s de todo, encajan en nuestro idioma, hijo del latĂn, del cual tantas voces conserva en toda su pureza.
TEAM, EQUIPE.- Sin duda serĂĄ unĂĄnime la opiniĂłn de que deben rechazarse estas palabras y usar indistintamente bando o equipo.
MATCH.- DĂjose ya en el anterior artĂculo que la españolizaciĂłn que de estĂĄ tan popularizada voz se habĂa propuesto a la Academia era mache (no matche, como, equivocadamente sin duda, me hace decir el amable redactor deportivo de La Vanguardia). Si bien match puede traducirse muchas veces por partido, por ejemplo cuando se trata de un encuentro entre dos bandos, no siempre es bien exacta esta traducciĂłn, como por ejemplo cuando se trata de un encuentro definitivo entre dos individuos.
RECORD.- Esta palabra, que algunos han intentado traducir por colmo, estĂĄ tambiĂ©n tan popularizada, que no hay mĂĄs remedio que españolizarla. La Ășnica manera racional de hacerlo, parece ser adoptĂĄndola tal como se pronuncia en castellano, que es recor. Lo mismo hay que decir de recordman, que hay que españolizar recorman.
POULE.- Esta voz francesa, tan usada en hĂpica, esgrima y otros deportes, tiene su traducciĂłn natural en la palabra serie, que si bien tiene una significaciĂłn mĂĄs lata, puede precisarse su alcance diciendo âserie cerradaâ, âserie eliminatoriaâ, âserie progresivaâ, etc., segĂșn sea la forma de la serie. Las poules hĂpicas del primitivo Derby, los stakes, como se decĂa y se dice, eran sencillamente lo que llamamos metafĂłricamente un âguanteâ; esto en cuanto a su aspecto econĂłmico, pues deportivamente hablando, tratĂĄbase y trĂĄtase de series eliminatorias, como las de esgrima, billar, etc.
CHALLENGE.- PuĂ©dase traducir esta palabra por âconcursoâ, a menos que alguien prefiera españolizarla âchalenjeâ; pues, en realidad, trĂĄtase de un concurso especial; en los challenges verdaderamente deportivos requiĂ©rase que cada concurrente lleve la representaciĂłn de un club, asociaciĂłn, poblaciĂłn, etc., siendo el triunfo para estos, como en las pruebas âinterclubsâ, y no personal del vencedor o vencedores.
Ăltimamente viene llamĂĄndose challenge a todo concurso deportivo (personal o representativo) para disputarse un objeto de arte. Y bajo este punto de vista tambiĂ©n, convendrĂa españolizar la palabra.
DEAD-HEAD, EX EQUO.- Estas palabras pertenecen al nĂșmero de las que deben desterrarse en absoluto, para usar exclusivamente empate; voz cuya equivalencia no tienen ni el inglĂ©s ni el francĂ©s en sus diccionarios, por cuya razĂłn han de valerse de dichos modismos.
CHRONOMETREUR.- No recuerdo quién propuso traducir esta voz cronometror. Pero la palabra cronometrista parece ha sido aceptada ya por la mayor parte de los que nos ocupamos de estas cosas.
EMBALLAGE, DEMARRAGE.- Su popularizaciĂłn ha impuesto tambiĂ©n la españolizaciĂłn de estas voces, que debemos escribir embalaje y demarraje. Esta Ășltima, no obstante, creo que tiene su significaciĂłn precisa y mĂĄs expresiva en la palabra âarrancadaâ.
ENTRAINEMENT, TRAINING.- Entrenamiento.
SPORT, SPORTMAN o SPORTSMAN.- Espor, esporman. (1).
(1) Y ¿por qué no deporte, deporman? Esto sin perjuicio de algunas otras observaciones que nos permitiremos hacer al amigo Viada. (Nota de Los Deportes).
ENDURANCE.- Voz inglesa que tampoco tiene exacta traducciĂłn española; porque âser sufridoâ, âsoportar la fatigaâ, no podemos sustantivarlo por âsufrimientoâ, âsoportamientoâ, que representan cosas bien distintas a endurance. Esta palabra es de las que el escritor malagueño Sendras puso en circulaciĂłn vertida al castellano despreocupadamente: endurancia; que podrĂa aceptarse; o tal vez podrĂa traducirse por dureza, voz que, asĂ como aplicada a un cuerpo sĂłlido significa una cosa y aplicada al entendimiento significa otra, y aplicada al sentimiento otra, asĂ al decir âdurezaâ, âduroâ, tratĂĄndose de un esporman, todo el mundo entenderĂa âduro a la fatigaâ.
HANDICAP, HANDICAPER.-La primera de estas palabras tendrĂa su traducciĂłn directa con la palabra âcompensaciĂłnâ; pues hĂĄndicap no es mĂĄs que una compensaciĂłn en peso, distancia o tanteo, segĂșn la clase de deporte. Mas se trata de una palabra generalizada, que no hay mĂĄs remedio que españolizarla: Handicad o handicaciĂłn. Respecto a handicaper, hay que sustituirlo por âhandicapistaâ, o âhandicadistaâ, si se acepta âhandicadâ. Cuanto al verbo âhandicaparâ, hay que resolver si es mejor usarlo en esta forma o diciendo handicar; por mĂĄs que los ingleses y franceses dicen respectivamente to handicape o handicaper.
LIMITMAN, SCRATCH.- Estas voces, que en los hĂĄndicaps por distancia representan respectivamente el contrincante mĂĄs distanciado y el que parte de la lĂnea de meta, creo que no habrĂa inconveniente en traducirlas respectivamente por lĂmite y lĂnea. Pues no hay que olvidar respecto a esta Ășltima, que carrera scratch significa tambiĂ©n lo que nosotros llamamos carrera âen lĂneaâ. De manera que en rigor el scratch de los hĂĄndicaps de distancia debe llamarse scratchman; que de ambas maneras se emplea.
STARTER.- Voz llamada tambiĂ©n a españolizarse, no sĂłlo por lo muy generalizada que estĂĄ, sino porque siempre resultarĂĄ mĂĄs corto y cĂłmodo decir starter que âjuez de salidaâ. La castellanizaciĂłn estĂĄrter tiene asinencia castellana, pero no lo es la desinencia. Pero otras palabras existen en nuestro idioma que tampoco la tienen, como Ă©ter y otras que no serĂa difĂcil encontrar de terminaciĂłn parecida.
TOURISTE, TOURISME.- Voces tan populares que todos decimos ya en español, desde años ha, turista, turismo. Hay quien escribe tourista, tourismo, lo cual no resulta francés ni castellano.
ROUND, REPRISE.- Emplear estas palabras, tratåndose de boxeo, lucha y esgrima, es sencillamente ganas de hablar inglés y francés. Tanto sobre el ring, como sobre el tapis, como sobre la pedana, cada una de las acometidas que termina respectivamente en un blow o en un tombé o en un tocado, es en castellano un asalto, como se llama asalto también al conjunto de dichas acometidas y hasta al espectåculo de dicho conjunto de asaltos.
RALLY-PAPER, PAPER CHASE, PAPER-HUNT.- El amigo âCorredissasâ se ocupĂł ya de estas palabras en La Veu de Catalunya, y conviene decidamos su españolizaciĂłn antes no se popularicen. TrĂĄtase de tres palabras compuestas inglesas que significan las tres lo mismo, âcaza de papelesâ; si bien el uso, en Inglaterra y Francia, aplica la Ășltima de las mismas al rally-paper a caballo, sin duda porque los caballos de steeple-chase, esto es, los hunters, son los mĂĄs a propĂłsito para el paper-hunt.
Si traducimos dichas palabras por âcaza-papelâ o âcaza-papelesâ, no resulta expresiva la palabreja, ni estĂ©tica, por lo que se parece a âpisa-papelesâ (Âż).
Yo me atreverĂa a proponer la traducciĂłn de âcaza-pistaâ o âcazapistaâ, porque esta es realmente la significaciĂłn del rally, pues no se trata de dar caza a los papeles, sino a la pista que marcan los mismos, tratĂĄndola de distinguir de las pistas falsas (que en esto se distingue el rally âa secas, como tambiĂ©n se dice- del cross-country).
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()

por Miguel Ăngel Navarro
miembro de La Futbolteca
ÂżQuĂ© hubiera ocurrido si en la jornada 17 de la temporada 12/13 en el encuentro Real Murcia CF vs. CD Guadalajara, el resultado hubiese sido de 1-0 en vez de 0-1? Pues que quizĂĄ nos hubiĂ©ramos ahorrado el culebrĂłn del verano de 2013. Sencillamente porque los puestos de Real Murcia CF y CD Guadalajara se hubiesen invertido, quedando el primero salvado y el segundo descendido al ocupar la primera plaza de las cuatro del descenso. Eso hubiera quitado un gran peso de encima a la Liga de FĂștbol Profesional.
Tebas, nuevo presidente, intenta dar ejemplo
Pero la realidad fue bien diferente. Los hechos no empiezan en este encuentro, sino meses antes cuando Javier Tebas, desde que tomara posesiĂłn del cargo como presidente de la LFP el pasado 26 de abril de 2013, se propuso como objetivo el castigar a alguno de los asociados y predicar con el ejemplo a fin de afirmar su estancia en el puesto.
El que fuera vicepresidente de la Liga, fue elegido para el cargo tras su promesa de luchar contra la piraterĂa de los partidos televisados, su compromiso con el saneamiento de los clubs y su implicaciĂłn en erradicar el amaño de partidos para beneficiar a determinadas apuestas. Tebas acabarĂa con el todo vale, para recuperar los valores del fĂștbol. En mi opiniĂłn, pura demagogia, puesto que el fĂștbol moderno, el de ahora y el que llevamos contemplando desde hace muchos años con la fuerte entrada de los derechos televisivos, sĂłlo vale el dinero, vender portadas y camisetas, fichar por todo lo alto y pagar estratosfĂ©ricas cantidades por alguna estrella mediĂĄtica.
Mientras, la crisis generalizada del paĂs contagia cĂłmo no al fĂștbol, y cada vez hay mĂĄs diferencias entre ricos y pobres, estos Ășltimos claramente castigados por la austeridad. Tampoco son medidos por el mismo rasero los unos y los otros, si no que hablen los seguidores de algĂșn que otro club desaparecido recientemente por el trato recibido por ciertas entidades bancarias o por la propia Agencia Tributaria⊠y es que Hacienda somos todos, pero al parecer, algunos lo son mĂĄs que otros.
Destape de la corrupciĂłn y castigos ejemplares
La puesta en escena de Javier Tebas al poco de incorporarse al cargo no se hizo esperar y al poco tiempo estallaba su primer caso: como resultado de las presuntas irregularidades deportivas llevadas a cabo por algunos jugadores en determinados encuentros puntuales en el Ășltimo tercio liguero, en un principio parecĂa que el Levante UD iba a convertirse en el primer cabeza de turco siendo un reducido nĂșmero de sus futbolistas señalados sancionados con un castigo ejemplar, pero finalmente y pasados los meses, todo quedĂł en nada. DespuĂ©s del gran revuelo suscitado en distintos medios periodĂsticos, las aguas volvieron a su cauce y a dĂa de hoy todavĂa no sĂłlo no se ha impuesto sanciĂłn alguna a ningĂșn jugador de los posibles implicados en el Levante UD-RC Deportivo terminado con el sospechoso 0-4, sino que el asunto se ha diluido como castillo en el aire.
Una vez finalizada la temporada los siguientes clubs en recibir un toque de atenciĂłn por la LFP fueron HĂ©rcules CF y Real Racing Club de Santander, por las sospechas levantadas en la Ășltima jornada de Liga en Segunda DivisiĂłn A donde se les acusaba a ambos de un supuesto amaño por un chirriante tema de presuntas apuestas ilegales. En esta trama se vio implicada la SD Huesca, club que se apresurĂł en demandar la plaza de los alicantinos en caso de descenso administrativo y que, ante la indemostrable culpabilidad de los afectados, tuvo incluso que recular para disipar las dudas generadas en diversos ambientes futbolĂsticos, viĂ©ndose obligada a lanzar un comunicado oficial en contra de las acusaciones vertidas contra ellos por el posible trato de favor de Javier Tebas, con raĂces en la capital aragonesa.

No fue el Ășnico asunto turbio en el que los cĂĄntabros fueron mencionados y por si no les bastaba con el Real Racing Club vs. HĂ©rcules CF de la Ășltima jornada, al poco tiempo saliĂł a la luz la alarma por la presunta compra del partido Real Racing Club-Girona FC, denunciado por el presidente de estos Ășltimos, Joaquim Boadas. En esta denuncia se destapaba una proposiciĂłn del Real Racing Club hacia el club catalĂĄn para que este firmase una alineaciĂłn indebida y asĂ ser sancionados con seis puntos, todo ello para beneficio y salvaciĂłn de los cĂĄntabros, lo que provocĂł un gran convulsiĂłn en el seno de la Liga de FĂștbol y puso en alerta a la RFEF para una posible actuaciĂłn. Sin embargo, el caso sĂłlo se pudo denunciar ante la LFP, puesto que la RFEF, el Ășnico organismo capacitado para poder descender al club cĂĄntabro al encontrarse este en Segunda DivisiĂłn B por su descenso deportivo, finalmente decidiĂł no tomar medidas provisionales por no haber pruebas suficientes.
Incluso el propio Real Racing Club y el Xerez CD fueron parte de la caza de brujas llevada a cabo por la LFP, con la intenciĂłn de llevarlos a liquidaciĂłn por la insolvencia de sus economĂas y asĂ dar ejemplo. Al margen quedaba la situaciĂłn econĂłmica que atravesaba el Real Murcia CF, tambiĂ©n en el punto de mira de la LFP, teniendo los pimentoneros relaciones poco amistosas con la Liga. Javier Tebas llegĂł a afirmar que la Liga estaba en la obligaciĂłn de solicitar la liquidaciĂłn de cĂĄntabros y gaditanos, ya que para la siguiente campaña los clubs debĂan presentar unos presupuestos ajustados a la realidad y estos dos clubs no los satisfacĂan al no cumplir tampoco con los ingresos previstos. Dicho esto, curiosamente al Real Racing Club no se le tuvo en cuenta una futura ampliaciĂłn de capital, ni la venta de su jugador estrella Jairo, ni tampoco la reducciĂłn en un millĂłn de euros de la deuda con Hacienda en tan sĂłlo un año.
En cuanto al Xerez CD, el club gaditano quedĂł a merced total de Tebas al haber sido este su abogado durante el concurso de acreedores llevado a cabo por los azulinos. Tebas, en un arranque de honestidad, dejĂł el cargo de abogado en el concurso alegando incompatibilidad de cargos, pero tras sus manifestaciones de liquidar el club, el presidente xerecista, Ricardo GarcĂa, respondiĂł que Tebas habĂa dañado al club tras percibir alrededor de 400.000 euros por sus servicios cuando fue su abogado, ademĂĄs de presentar un convenio de acreedores totalmente inviable.
Al Xerez CD le fue embargada, ademĂĄs, la ayuda por valor de 1.300.000 euros que da la LFP a los clubs descendidos (dividida en una cantidad destinada por descenso, una segunda por el valor contable del club que es su tasaciĂłn dentro de la Liga, y un tercero por compensaciĂłn al no pertenecer al grupo profesional). Esa ayuda embargada supuestamente por Hacienda que deberĂa haber sido ser usada en toda lĂłgica para pagar a los jugadores y asĂ poder evitar el descenso a Tercera DivisiĂłn tal cual les prometiĂł Tebas, finalmente se desvaneciĂł en el aire.
Las causas de la ruptura y en un previsible ejercicio de rencor, podrĂan haberse originado tiempo atrĂĄs cuando la empresa Energy entrĂł a tomar el control del club jerezano coincidiendo con la salida de Tebas como abogado del concurso de acreedores. Y es que la cruzada contra ambos clubs llega hasta el punto de querer hacerlos desaparecer sin que la LFP sea en modo alguno acreedor, ni tampoco parte personada en los procesos de ambos concursos de acreedores en que se encuentran inmersos. Recordemos tambiĂ©n que a la hora de ser elegido presidente, Tebas recibiĂł sĂłlo 32 votos a favor de los 42 participantes, aunque suficientes para ser mayorĂa absoluta.
Llegados a agosto y como era previsible, no hubo fuego y sĂ mucho humo, concluyendo todos estos temas como empezaron, sin ningĂșn castigo ni sanciĂłn. Falta de pruebas, decisiones no tomadas por estar fuera de la competencia de la LFP, la rapidez de las diversas autoridades en actuar en este tipo de casos, etcĂ©tera. Pocos argumentos a favor y demasiadas dudas sin despejar.

No terminarĂa este circo sin antes anunciarse la Ășltima gota que desbordaba el vaso, el posible descenso de la AD AlcorcĂłn ante posibles irregularidades durante su transformaciĂłn en SAD. Y es que el CD Guadalajara, lamentablemente, podĂa tener un compañero de viaje de forma inesperada. HabĂa que seguir dando ejemplo, y en esta tĂłmbola ahora le tocaba el turno al club alfarero, un club convertido en Sociedad AnĂłnima Deportiva nada menos que el 31 de agosto de 2011, dos años atrĂĄs⊠como si no hubiese transcurrido tiempo mĂĄs que suficiente para resolver las posibles anomalĂas sin necesidad de tener que esperar hasta una semana antes del incio de la competiciĂłn 13/14.
Sin embargo, parece ser que el motivo real fue no haberse alcanzado el presupuesto de cuatro millones de euros mediante una ampliaciĂłn de capital comprometido por el club alfarero, y pasado un año, todavĂa no estaba cubierto finalizando el plazo el 31 de julio. Tras anunciarse una auditorĂa llevada a cabo por el CSD para comprobar las cuentas y movimientos de los amarillos en ese proceso, el calendario de Liga volviĂł a retrasarse hasta saber la decisiĂłn final de si eran descendidos o no, resolviĂ©ndose finalmente a favor de los intereses del club madrileño, y diluyĂ©ndose con esta las ilusiones de los racinguistas que esperaron hasta el final para ver si recuperaban la categorĂa.
Al final de toda esta historia llena de despropĂłsitos y de forma objetiva, lo que realmente ocurriĂł y lo que se extrae en claro es que Levante UD, Real Racing Club, AD AlcorcĂłn y HĂ©rcules CF sortearon la situaciĂłn como pudieron, quedando la patata caliente en manos de un CD Guadalajara que, sin defensa ni coartada, fue el gran perjudicado.
El C.D. Guadalajara, Ășnico cabeza de turco
Tebas se encontrĂł con un problema que venĂa de tiempo atrĂĄs de su elecciĂłn, puesto que en el mes de noviembre de 2012 se iniciĂł una investigaciĂłn respecto los movimientos del club alcarreño en cuanto a la ampliaciĂłn de capital abierta por la SAD entre febrero y agosto de 2012. Llegados a 2013, la LFP interpuso una querella en febrero contra el presidente alcarreño GermĂĄn Retuerta por posibles estafas en la misma, llevando la LFP al presidente del CD Guadalajara SAD ante los juzgados. El agravante radica en que Tebas, cuando todavĂa era vicepresidente de la LFP, firmĂł un contrato como asesor del CD Guadalajara en julio de 2012, y tras conocer los movimientos que iba a hacer la LFP, en vez de asesorar al CD Guadalajara y proteger los intereses del club (quien le pagaba sus servicios), decidiĂł presuntamente usar esta informaciĂłn en contra de la SAD para anotarse un tanto ante la LFP para su elecciĂłn como presidente.
Sin embargo, los tres millones de euros para cubrir la ampliaciĂłn de capital del CD Guadalajara SAD fueron destinados a pagar deudas con proveedores, obras en el estadio y otras facturas pendientes, cumpliendo en todo momento los artĂculos de la Ley de Sociedades para cubrir una ampliaciĂłn, es decir, realizando la ampliaciĂłn al 100 por 100 (caso ocurrido al depositarse los 2.936.000 euros necesarios), los cuales fueron cubiertos mediante capital efectivo. Para demostrarlo, el club alcarreño presentĂł los certificados de los depĂłsitos realizados en las entidades bancarias. Tras la auditorĂa instada por la LFP, se pudo comprobar que los ingresos y pagos estaban presentados correctamente. SegĂșn la familia Retuerta, en todo momento el proceso de ampliaciĂłn de capital fue pĂșblico, sin restricciĂłn ninguna para que cualquier persona comprara acciones, actuando conforme a la Ley.
Al margen del aspecto econĂłmico, con el paso de las jornadas el CD Guadalajara SAD se hizo fuerte deportivamente y consiguiĂł en la antepenĂșltima jornada la permanencia matemĂĄtica al empatar a cero contra el Real Racing Club. Sin embargo, el tema no estaba olvidado, ni mucho menos. Tebas siguiĂł con el proceso, pese a tener dudas y margen suficiente para retractarse. A una jornada para terminar la competiciĂłn, la LFP anuncia de forma insĂłlita e inesperada el 4 de junio mediante comunicado oficial que el ComitĂ© de Disciplina Social de la LFP acordĂł el dĂa 27 de mayo imponer al CD Guadalajara SAD la sanciĂłn de descenso de categorĂa por una infracciĂłn muy grave contemplada en el artĂculo 69.2 b) de los Estatutos Sociales de la LFP. SegĂșn la LFP, el CD Guadalajara SAD incumple los requisitos que dicta la Ley del Deporte y la ComisiĂłn Mixta en cuanto a la conversiĂłn de los clubes en Sociedades AnĂłnimas Deportivas (SAD). Al parecer, la auditoria del Consejo Superior de Deportes realizada por una empresa externa, dictaminĂł que habĂa âgraves irregularidadesâ en el proceso de ampliaciĂłn de 2,9 millones de euros.
DesinformaciĂłn de los medios
Ante un suceso de estas caracterĂsticas, resulta ampliamente chocante ver cĂłmo los medios de comunicaciĂłn se hicieron directamente partĂcipes de tal desaguisado colaborando con sus manifestaciones a agrandar el entuerto. Si ya de por si es triste comprobar cĂłmo se condena a un club a un descenso administrativo sin pruebas fehacientes, igualmente grave es palpar cĂłmo un sinfĂn de periodistas deportivos obviaron bien por interĂ©s, bien por total ignorancia, que el CD Guadalajara es SAD desde 1998, por lo que el descenso no se produjo como muchos medios vinieron âinformandoâ tras no alcanzarse su conversiĂłn en SAD, sino por el supuesto proceso irregular llevado a cabo por la SAD en una ampliaciĂłn de capital.
El CD Guadalajara culminĂł su transformaciĂłn en SAD el dĂa 25 de junio de 1998 mediante escritura pĂșblica ante notario y su posterior inscripciĂłn en el Consejo Superior de Deportes. No hace falta indagar mucho ni investigar por Internet para dar con este dato. Sin embargo y contrariamente a lo que serĂa preferible en estos casos, desde febrero en que la LFP denunciĂł los hechos, la noticia fue filtrada en diversos medios de comunicaciĂłn, algunos de gran importancia a nivel nacional, convirtiĂ©ndose en portavoz de la Liga Profesional en todo momento previamente a que el propio club recibiera notificaciĂłn oficial alguna por parte de la LFP, es decir, los medios adelantaron la exclusiva antes de ser notificada al club. Todo un acto de menosprecio hacia la sociedad alcarreña.
NingĂșn precedente del caso Guadalajara
Quizå nos encontremos ante uno de los mayores escåndalos dentro de la LFP desde su creación en 1983. Lejos queda ya el affaire de los avales no presentados a tiempo por Real Club Celta y Sevilla FC en el verano del 95 que fueron grandes portadas de diarios y televisión. Nos encontramos ante un caso sin precedentes: tomar la decisión de descender a un club antes de finalizar la competición oficial por parte de la LFP. Nunca antes se dio un caso igual. Inaudito.
TendrĂamos que hacer previamente un recuento de los descensos administrativos, retiradas o renuncias en la categorĂa de plata a lo largo de su historia para certificar que el descenso del CD Guadalajara SAD no tiene precedentes. Veamos pues los casos anteriores:
1) Descensos por renuncia o retirada voluntaria.
Por voluntad propia, tan sĂłlo tres clubs se han retirado o renunciado en la categorĂa de plata: el Cataluña FC en la sesiĂłn 31/32 (al retirarse a falta de 3 partidos por problemas econĂłmicos), el CD Logroño durante la 34/35 (tras jugar solamente 3 encuentros), y el CD Condal al renunciar a participar durante la temporada 60/61 para la siguiente campaña, aunque esta decisiĂłn se hace pĂșblica y fue aprobada por la FederaciĂłn una vez acabada la Liga.
2) Descensos por arrastre insertos en el Reglamento:
Descensos confirmados antes del fin de la Liga de Segunda DivisiĂłn existen tres casos, y los tres fueron por arrastre al afectar a equipos filiales o dependientes:
- En la temporada 61/62 el San Sebastian CF es descendido por arrastre al ser por entonces filial txuri-urdin una jornada antes de acabar el campeonato, todo ello despuĂ©s de perder en la penĂșltima jornada la Real Sociedad, en Primera DivisiĂłn, frente a un rival directo: el Real Santander, âayudandoâ indirectamente al Real GijĂłn que ganĂł al Sanse ya descendido en la Ășltima jornada y condenĂł a la SD Indautxu a Tercera DivisiĂłn. Los bilbaĂnos fueron los perjudicados en esa ocasiĂłn.
- En la 99/00 el Club AtlĂ©tico de Madrid B por arrastre, tras descender automĂĄticamente en la antepenĂșltima jornada el primer equipo y faltando todavĂa al equipo dependiente 4 jornadas para terminar su campeonato en las que perdiĂł frente al Real Sporting de GijĂłn (sin afectar a la clasificaciĂłn ya que acabĂł en zona de nadie), cumpliendo con su trabajo y ganando al Real Club Recreativo de Huelva (que finalmente descendiĂł), empatando frente a CD Toledo (que ya estaba descendido cuando se dio este resultado) y CP MĂ©rida en la Ășltima jornada (que aĂșn hubiera necesitado 1 punto mĂĄs para poder ascender en caso de haber ganado el encuentro).
- Por Ășltimo el Villarreal CF B, cuando en la campaña 11/12 es descendido por arrastre tambiĂ©n faltando 4 partidos y habiĂ©ndose jugado en Primera DivisiĂłn ya las 38 jornadas. En esos 4 partidos, el Villarreal CF B ganĂł a SD Huesca y Real Club Recreativo (no afectando estos resultados en ningĂșn sentido) y perdiĂł frente a Real Club Deportivo (ya ascendido como CampeĂłn) y contra el FC Cartagena, que terminĂł de todas formas descendiendo, por lo que el âregaloâ para los cartageneros fue estĂ©ril.
Existen varios precedentes de descensos administrativos:
En la sesión 81/82 el del Burgos CF por deudas con jugadores; en la 90/91 el de Orihuela Deportiva por impago a jugadores; al finalizar la 91/92 el del Club Real Murcia por no conversión en SAD una vez terminado el plazo debido a la entrada en vigor de la Ley del Deporte; el del CP Mérida durante la 99/00 por deudas acumuladas e impago a jugadores (y que supuso su desaparición); concluida la 01/02 el del nuevo Burgos CF por no transformarse en SAD después del primer año dentro de la LFP; y nuevamente en la 02/03 el de una SD Compostela tocada de muerte tras no poder hacer frente al pago de salarios a la plantilla. En todos estos casos, el descenso administrativo se produjo una vez acabada la Liga, sin que estas decisiones afectaran al normal transcurso de la competición.
La jornada 42
AsĂ pues, la Ășltima jornada de la pasada Liga en Segunda DivisiĂłn A ofreciĂł su mĂĄs esperpĂ©ntica cara, puesto que tres clubs tenĂan posibilidad de salvaciĂłn pese a no poderlo hacer matemĂĄticamente al hallarse desahuciados. Anunciado el descenso prematuro del CD Guadalajara SAD, los clubs Real Racing Club, SD Huesca y Real Murcia CF albergaban una vĂa de esperanza para mantener la categorĂa y los tres, sin merecerlo, pugnaban por la plaza alcarreña.

El Real Racing Club, tras la sospechosa actuaciĂłn de los herculanos que sobre el terreno de juego fueron muy superiores durante la primera parte y una constante en ataque sobre la porterĂa racinguista disponiendo de innumerables ocasiones de gol ademĂĄs de varios palos, sorprendentemente voltearon el resultado en la segunda parte y el encuentro finalizĂł con un 3-0 favorable para los santanderinos que paradĂłjicamente no valiĂł para su salvaciĂłn.
La SD Huesca, otro de los pretendientes, visitó Huelva pero no pudo pasar del empate a cero pese a necesitar la victoria para salvarse. La SD Huesca, previamente a su decisivo encuentro, estuvo en el ojo del huracån por hablarse en muchos corrillos acerca de un posible trato de favor por parte de Javier Tebas al haber sido este presidente del club oscense años atrås, pero pese a que injustamente la entidad azulgrana era uno de los pocos clubs saneados y que no tiró la casa por la ventana para contratar jugadores fuera de sus posibilidades, este pagó con la moneda del descenso.
El tercero en discordia, el Real Murcia CF, fue el gran beneficiado y quien finalmente se llevĂł el gato al agua tras lograr la victoria por 1-0 sobre la UD Las Palmas, consiguiendo virtualmente su salvaciĂłn (aunque en el momento de la celebraciĂłn, todavĂa no las tenĂan todas consigo por los posibles movimientos y pasos que diera el club alcarreño en el futuro). El club pimentonero fue el que menos ruido hizo pese a sus problemas econĂłmicos y, en definitiva, quien obtuvo la recompensa.
Los recursos del club alcarreño contra la decisión
Terminada la competiciĂłn y pasado un tiempo prudencial, contra la resoluciĂłn tomada por la LFP respecto al descenso del CD Guadalajara SAD cabĂa recurso ante el ComitĂ© Social de Recursos de la LFP y, posteriormente, en el supuesto caso de no prosperar este, ante el ComitĂ© Español de Disciplina Deportiva. A tenor de la gravedad del asunto era casi seguro que los habrĂa y, de hecho, como era de esperar, los hubo. El primero y mĂĄs importante de los dos era un trĂĄmite de obligado cumplimiento, aunque lĂłgicamente fue desestimado por ir en contra de los intereses de la propia LFP, mientras que el segundo, del que poco cabĂa esperar al tratarse claramente de un conflicto econĂłmico y no deportivo, el CEDD terminĂł lavĂĄndose las manos desentendiĂ©ndose en su intromisiĂłn. AsĂ pues se interpusieron dos recursos de ineludible cumplimiento, pero ambos fueron desestimados, quedando ratificado el descenso administrativo del club por el CEDD el 27 de julio. De poco sirvieron las diversas manifestaciones pĂșblicas que la aficiĂłn morada llevĂł a cabo para mostrar su apoyo al club alcarreño y expresar su indignaciĂłn.

Llegados a este punto y en defensa de los intereses del club alcarreño, este decidiĂł acudir a la Justicia Ordinaria, ese organismo que tanto disgusta a la LFP y a la propia RFEF por salirse de su jurisprudencia, convirtiĂ©ndose de inmediato el caso de la entidad morada en un tema eminentemente extradeportivo. El CD Guadalajara SAD realizĂł la peticiĂłn cautelar al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nĂșmero 3 para que el proceso fuese catalogado de urgente y se tomara una decisiĂłn antes del inicio de la siguiente temporada 13/14, quedando desestimada por el juez el 31 de julio al considerar este que dicha urgencia no era tal.
El proceso quedaba suspendido hasta después de agosto, mes inhåbil en el que los magistrados toman sus vacaciones, merecidas por supuesto, dejåndose en todo caso la decisión final para antes del 25 de septiembre, una fecha que sin lugar a dudas era demasiado tarde para los intereses del club.
El largo e infructuoso proceso judicial
Esta medida dejĂł totalmente K.O. al CD Guadalajara SAD ya que el inminente 18 de agosto comenzaba la Liga en Segunda DivisiĂłn A y ellos en ese momento, tras la decisiĂłn de la LFP y CEDD, estaban con los dos pies inmersos en Segunda DivisiĂłn B. Para no quedar al margen de una u otra categorĂa, los alcarreños forzosamente se inscriben en la categorĂa de bronce garantizĂĄndose al menos un mal menor dentro de las competiciones federadas, todo ello mientras paralelamente siguen su lucha por la vĂa judicial.
Los morados no querĂan dar su brazo a torcer y en pleno mes de agosto, mediante comunicado oficial y en vistas a ganar tiempo, su gran y acuciante rival, la directiva comunica que se ha recurrido la decisiĂłn del Juzgado de lo Contencioso-administrativo tomada el 31 de julio de 2013 que deniega la medida cautelar solicitada por razones de especial urgencia, optĂĄndose por tramitarla por vĂa ordinaria, un paso que significa haber perdido un tiempo precioso que hubiera sido de gran valor para recuperar al menos la categorĂa de plata durante la sesiĂłn 13/14.
Al final de la pelĂcula la cruda realidad con la cual se encuentran los alcarreños al iniciarse la campaña es que los recursos han sido desestimados uno a uno paulatinamente y el club ha de empezar la temporada 13/14 en Segunda DivisiĂłn B. Por el camino todo parece haberse vuelto en su contra y como una trama bien elucubrada, el retraso en la toma de decisiones por parte de la LFP unido a otros escĂĄndalos como la presunta compra de encuentros o el famoso caso de la subasta de los derechos federativos de la reciĂ©n liquidada UD Salamanca SAD por parte de su expresidente JosĂ© MarĂa Hidalgo con la intenciĂłn de poner a competir al nuevo Salamanca Athletic Club (aunque este es motivo para otro artĂculo en profundidad), inciden fatalmente en su mĂĄs inmediato destino.
El affaire en el que se vio envuelto el CD Guadalajara SAD sin comerlo ni beberlo junto a los otros asuntos en los cuales la LFP se auto-adjudicĂł un papel protagonista con pruebas bastante tenues, acarrearon el aplazamiento del sorteo del calendario de Liga 13/14 y la correspondiente distribuciĂłn de los 4 grupos en la que estĂĄ estructurada la Segunda DivisiĂłn B. El fĂștbol español lamentablemente llegĂł a ser surrealista durante este largo verano de 2013.
El tema aĂșn tiene mucho para dar de sĂ. Al CĂ©sar lo que es del CĂ©sar⊠y el CD Guadalajara SAD, el cual se ha ganado deportivamente sobre el terreno de juego lo que es suyo, la permanencia, y en un triste despacho un amargo obsequio inmerecido, veremos quĂ© le deparan los acontecimientos futuros. Si el CD Guadalajara SAD consigue el ascenso deportivamente en la sesiĂłn 13/14, quizĂĄ todo quede en una pesadilla que durĂł tan sĂłlo una temporada, y su reivindicaciĂłn ante los juzgados se centre en una compensaciĂłn por daños y perjuicios contra la decisiĂłn tomada por la LFP.
Si no ascienden, pedirĂĄn su reposiciĂłn en la categorĂa (les sonarĂĄ en estos momentos el caso Obradoiro CAB SAD de baloncesto), por lo que el tema aĂșn no ha acabado, ya que el asunto estĂĄ en manos de la justicia y ya se sabe que en los juzgados se tardarĂĄ meses, sino años, en darse una resoluciĂłn al problema, tanto favorable o no para los intereses del CD Guadalajara SAD.
Estaremos pendientes.
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()

por FerrĂ n Esteve
miembro de La Futbolteca
Nadie puede dudar a estas alturas que en los Ășltimos quince o veinte años el fĂștbol español ha mantenido una destacada presencia a nivel europeo fundamentada en sus dos principales clubs, Real Madrid CF y FC Barcelona, pero tambiĂ©n gracias a ese gran sĂ©quito de grandes clubs que, aĂșn alejados econĂłmicamente de las dos superpotencias, pese a su manifiesta desventaja han sabido jugar sus bazas y dar zarpazos de merecidĂsima gloria con algĂșn que otro tĂtulo europeo para satisfacciĂłn de sus seguidores.
Si el Real Madrid CF se adjudicĂł la Liga de Campeones en las ediciones 97/98, 99/00 y 01/02, el FC Barcelona no fue menos e igualĂł sus registros durante la era Guardiola adjudicĂĄndose los entorchados de 05/06, 08/09 y 10/11, todo ello sin olvidar el destacado papel de un no recompensado Valencia CF que se quedĂł con la miel en los labios de forma consecutiva en las finales de 99/00 y 00/01.
Esto en cuanto a la Liga de Campeones, pero si nos vamos al otro gran torneo continental, la Liga de Europa, hallaremos por el camino otro gran ramillete de Ă©xitos cosechados por la segunda lĂnea en importancia de clubs españoles: Valencia CF en 03/04, Sevilla FC en 05/06 y 06/07, con la particularidad de jugarse el tĂtulo frente al RCD Espanyol de Barcelona, quedando mĂĄs cercanos en el tiempo los triunfos del Club AtlĂ©tico de Madrid en las campañas 09/10 y 11/12, esta Ășltima en lucha fratricida frente al Athletic Club bilbaĂno. Todo ello sin olvidarnos de aquel maravilloso y sorprendente Deportivo AlavĂ©s de la temporada 00/01 que tan buen recuerdo dejĂł en nuestra memoria.
A nivel de selecciones absolutas tampoco nos podemos quejar y recientemente, todavĂa lo somos, hemos conquistado nuestro mayor tĂtulo a nivel internacional: la Copa del Mundo de 2010 que nos acredita como el mejor paĂs futbolĂsticamente hablando de todo el universo. Continentalmente España brilla con luz propia con el doblete europeo de 2008 y 2012, pero, Âżva a seguir esta tendencia asĂ?
El fĂștbol español es una muestra calcada de la realidad que sus habitantes viven y, como esta, repite sus pautas con un mimetismo abrumador donde los Ă©xitos y los fracasos, la abundancia y la escasez, atañe a los clubs de forma directa sin distinciones.
Los clubs españoles, en su gran mayorĂa, han dejado y estĂĄn dejando de ser aquellos que apenas hace unos años atrĂĄs hinchaban pecho y dejaban constancia de su gran poderĂo en Europa. La maldita crisis econĂłmica que la coyuntura internacional de un mundo totalmente capitalizado y la falta de luces de unos gobernantes patrios inmersos en la mediocridad mĂĄs absoluta dentro de sus pobres ideales nos ha envuelto con sus fuertes brazos como una robusta tenaza que constriñe a la inmensa mayorĂa de los ciudadanos y, por extensiĂłn, a los clubs de fĂștbol.
Sociedades deportivas como el Real Madrid CF y el FC Barcelona, como los multimillonarios lo hacen de la mayorĂa de los ciudadanos de a pie, gracias a la crisis cada vez se alejan mĂĄs y mĂĄs econĂłmicamente de sus adversarios en el campeonato de Liga domĂ©stico, creĂĄndose una ruptura sustancial en la equidad de las fuerzas futbolĂsticas.
La España de 2013 y pronto 2014 no es la misma de hace diez años atrĂĄs. Los tiempos han cambiado y las reglas, aunque son iguales para todos, no afectan a todos por igual. La competitividad de la Liga nacional es casi nula y los dos grandes parecen ser mĂĄs grandes que nunca, resultando tan solo la presencia de un destacadĂsimo Club AtlĂ©tico de Madrid la ilusionante promesa que abriga un halo de ruptura en medio de la hegemonĂa merengue y blaugrana.
Los clubs de segunda lĂnea y los mĂĄs modestos de nuestra Primera DivisiĂłn se han instalado a lomos de una furibunda crisis que amenaza con acrecentar de forma irremediable la gran distancia que les separa de los blancos y blaugranas, aunque algunos de ellos, como el Valencia CF, aparte de los azotes de la economĂa global han sufrido en sus carnes la ruinosa gestiĂłn de unos dirigentes oportunistas que no dieron la talla ni el cayo, pero que a cambio si dejaron un aparente vergel en un autĂ©ntico solar lleno de deudas hasta el gorro.
La crisis se ha cebado con la medianĂa y los clubs mĂĄs modestos de la Ă©lite nacional siendo su mĂĄs directo reflejo el Ă©xodo masivo de jugadores nacidos en nuestro paĂs a otras Ligas con tradicional pujanza y especial atracciĂłn para paĂses exportadores de futbolistas. La España importadora de futbolistas de alto y mediano nivel de la que siempre nos hemos vanagloriado estĂĄ en franca bancarrota y esa tendencia interrumpible casi secular, se ha invertido. España ya no es un paĂs importador de grandes estrellas como en el pasado, al menos no tanto, habiendo pasado reciente pero inexorablemente, a ser una naciĂłn exportadora.
Sin embargo esta realidad tan tangible y a la vez contrastable por los datos, parece haber sido silenciada colectivamente por la prensa y tambiĂ©n, sorprendentemente, por directivos, entrenadores y los propios futbolistas. El nivel de la Liga española, pese a que muchos mantengan lo contrario y nos lo intenten hacer creer a travĂ©s de la prensa escrita y televisada, ha descendido notablemente y no es, ni muchĂsimo menos, comparable al de hace un lustro atrĂĄs. La Liga española ya no es la mejor del mundo.
Y para muestra un botĂłn, o en este caso un montĂłn de botones. Este Ășltimo verano, continuando y ampliando la tendencia iniciada unas temporadas atrĂĄs, la venta de jugadores españoles de renombre ha superado significativamente al de las grandes adquisiciones que normalmente ocupan dĂas y dĂas las tiradas de los periĂłdicos.
Mientras Neymar cubrĂa las expectativas blaugranas y jugadores como Illarramendi, Isco y Bale las del Real Madrid CF, el resto de clubs importantes se han visto obligados a deshacerse de jugadores franquicia con gran peso en la plantilla que marcaban diferencias con los de abajo y les acercaban a los de arriba.
El jugador español, salvo honrosas excepciones, siempre se ha manifestado como un futbolista de casa, hogareño, muy alejado de cualquier insinuaciĂłn que supusiera un cambio de aires y el traspaso de fronteras para marchar a un club que no fuese de aquĂ. El fĂștbol español, con sus diversas competiciones, era una inagotable fuente que cubrĂa todas sus necesidades deportivas y econĂłmicas, rehusĂĄndose a emprender cualquier iniciativa que le alejase de su familia y de un fĂștbol que conocĂa a la perfecciĂłn e interpretaba como el mejor entre los mejores.
Esta percepciĂłn ha cambiado definitivamente. Los dos grandes tienen cubiertas sus plantillas y no caben mĂĄs, mientras el resto de clubs españoles, pese a que cumplen con unos generosos pagos, no pueden satisfacer las exigencias de algunos de nuestros mĂĄs destacados jugadores ni, por supuesto y en medio de una virulenta crisis, competir con clubs de otros paĂses mucho mejor gobernados y que han sabido lidiar un toro tan bravo como el econĂłmico con sus cĂclicos achaques.
Los clubs españoles se han empobrecido respecto a los clubs de siempre del orbe occidental europeo residentes en el Reino Unido, Alemania o Italia, los de mĂĄs tirĂłn, pero tambiĂ©n respecto a algunos clubs de fĂștbol y economĂa tan emergentes como Rusia, TurquĂa o paĂses del este que antes no contaban entre los lugares de destino de las grandes figuras. Incluso los paĂses asiĂĄticos parecen, a tenor de los movimientos documentados, irradiar una atenciĂłn en nuestros jugadores.
En la memoria colectiva quedan muy lejos las experiencias de LuĂs SuĂĄrez y JoaquĂn PeirĂł en el Internazionale milanĂ©s, las mĂĄs prĂłximas de Gaizka Mendieta, Ricardo Gallego, IvĂĄn de la Peña, VĂctor y MartĂn VĂĄzquez quienes abrieron la brecha tras muchos años sin presencia de españoles en el extranjero y las mĂĄs recientes de Ălvaro Arbeloa, Xabi Alonso, NĂșñez, Pepe Reina o Fernando Torres por el fĂștbol inglĂ©s y el sempiterno RaĂșl GonzĂĄlez por el fĂștbol alemĂĄn.
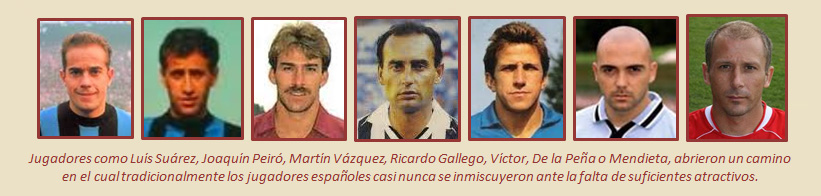
Algunos de estos jugadores -todos los mĂĄs prĂłximamente mencionados-, siguen todavĂa en activo, y aunque varios gozan hoy en dĂa de una estancia deportiva en España, han sentado un precedente que ha sido seguido de un nutrido grupo de futbolistas de diverso talle, porque el Ă©xodo no afecta tan solo a jugadores de Ă©lite o prestigio, sino a jugadores de la medianĂa, jĂłvenes con notable proyecciĂłn como Iago Aspas o Deulofeu y muchos que, ante la amenaza de quedarse sin jugar, tuvieron que buscarse un plato de comida en otras Ligas menos conocidas.
La enfermedad se extiende y talentos en edad juvenil, incluso infantil, marchan hacia las islas britĂĄnicas a cambio de un simple cambio de residencia unidos a cheques millonarios que garantizan un buen futuro para sus padres. Para una familia media o con pocos recursos, tener un hijo futbolista talentoso es una bendiciĂłn y, aunque el precio que haya de pagarse es alto haciĂ©ndose frente a un idioma y costumbres desconocidas, ademĂĄs del oportuno aislamiento social, quizĂĄs el esfuerzo valga la pena al garantizar unos ingresos seguros de otro modo inalcanzables. Dentro del estamento futbolĂstico no sĂłlo los jugadores, tengan la edad que tengan, resultan afectados, pues la hemorragia parece no tener anticoagulantes que la detengan y la marcha de entrenadores, preparadores y tĂ©cnicos cualificados empieza a ser significativa.
La exportaciĂłn de futbolistas no es una buena noticia para el fĂștbol nacional, mĂĄs bien al contrario, es un sĂntoma inequĂvoco de que nuestro campeonato no es atractivo como lo era antes y lo peor, nuestra capacidad econĂłmica para retener a las estrellas nacionales e internacionales que mantengan el nivel ostentado durante dĂ©cadas se ha devaluado patentemente. El aficionado pierde con el descenso de competitividad, los ingresos de los clubs se resienten y el espectĂĄculo, uno de los principales fines de este deporte, sufre una fuga talento que no es fĂĄcil de suplir. Y es que cuando la Ă©lite deportista de un paĂs empieza a emigrar, cuĂĄn importante debe ser la crisis que en este habita.
Pero, ÂżcuĂĄles son los destinos elegidos por los españoles? La ley de la oferta y la demanda varĂa segĂșn los paĂses, el nivel de sus clubs y la categorĂa de los jugadores que se precisen, de modo que aquellos mĂĄs talentosos tienen en el mercado de la Liga inglesa su mayor escaparate. Una cuarentena de ellos juegan en las islas, entre los que destacan varios internacionales con la selecciĂłn absoluta como JesĂșs Navas, David Silva y Ălvaro Negredo en el Manchester City FC, Juan Mata y Fernando Torres en el Chelsea FC, Nacho Monreal y Santi Cazorla en el Arsenal FC o Roberto Soldado en el Tottenham Hotspur FC.

La Liga italiana es la siguiente en importancia, algo mĂĄs de una decena, destacando la presencia de Fernando Llorente en el Juventus FC, RaĂșl Albiol y Pepe Reina en las filas del SSC Napoli, o la de Borja Valero y JoaquĂn SĂĄnchez en la ACF Fiorentina. Casi a la par de la italiana, la Liga alemana recoge tambiĂ©n a una decena de futbolistas, destacando entre todos la figura de Javi MartĂnez en el poderoso FC Bayern MĂŒnchen. Sin embargo, al margen de la Liga inglesa, paĂses como Grecia y Chipre les superan ampliamente en nĂșmero con veintisĂ©is y veinte jugadores respectivamente, existiendo en la vieja Europa alrededor de una quincena de Ligas que brindan a nuestros jugadores una oportunidad de seguir demostrando su calidad.
Fuera del continente, paĂses exĂłticos hasta hace pocos años como los asiĂĄticos China, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, AzerbayĂĄn o Qatar han tendido las redes al productivo fĂștbol español, algo inimaginable hace apenas un par de dĂ©cadas, aunque no son los Ășnicos. En nuestras antĂpodas, destinos sumamente alejados como Nueva Zelanda a la cabeza y Australia nos dan la bienvenida, siendo el continente americano una puerta todavĂa por explorar donde escasos efectivos estĂĄn haciendo el camino inverso al que tradicionalmente centenares de jugadores sudamericanos han hecho hacia España en busca de gloria.

Lamentablemente la sangrĂa española no tiene visos de soluciĂłn a corto plazo y aunque serĂa deseable que todos nuestros principales mimbres jugasen en la Liga española como hasta ahora siempre ha sido, mucho me temo que la plena recuperaciĂłn tanto econĂłmica como futbolĂstica de talentos y jĂłvenes promesas tardarĂĄ mucho en producirse, si es que se consigue.
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()

por Juan LuĂs Franco SĂĄnchez
miembro del Ărea de Historia del Sevilla FĂștbol Club
El Real Madrid Club de FĂștbol pudo constituirse en el siglo XIX.
La âIâ de âCIHEFEâ es âInvestigaciĂłnâ
Se han abierto las puertas a una gran lĂnea de investigaciĂłn. Afortunadamente el inmovilismo histĂłrico que anquilosaba al fĂștbol, que en muchos casos se limitaba a copiar estudios anteriores, parece que estĂĄ cambiando.
Prueba de ello es el artĂculo publicado en esta revista, en el nĂșmero 47 (octubre 2013), firmado por L. J. Bravo y V. MartĂnez-PatĂłn, titulado âLa aguja del pajar: el origen del fĂștbol en Madridâ, en el cual se pone sobre la mesa una amplĂsima documentaciĂłn.
Se nos abre un espacio en el que todavĂa puede haber mucho por encontrar, como bien dicen los autores:
âSe hace imprescindible encontrar mĂĄs documentos que avalen las tesis que aquĂ vamos a defender o que por el contrario las desmientan. Y tienen que existir. No es posible que ciudades como Sevilla, Huelva o Barcelona puedan tener un caudal de informaciĂłn tan sumamente superior al que tenemos en Madrid.â
No pretendemos ni avalar ni desmentir, sino aportar otras piezas al puzle para que quien venga detrĂĄs las interprete. AquĂ van estas cinco piezas:
1. Documentos equivalentes, conclusiones equivalentes.
2. ParĂĄmetros para constituir un club en el XIX.
3. Nueva normativa sobre Asociaciones a principios del siglo XX.
4. Sociedades y clubs.
5. El Madrid del XIX.
Pieza 1: Unifiquemos criterios
¿Qué criterios tenemos en la actualidad para fijar la fecha de constitución de un club? Aunque la respuesta parezca fåcil, es mås ambiguo de lo que parece. Lo que vale para unos no siempre vale para otros.
El Athletic Club, segĂșn su propia pĂĄgina web, en 1898, se creĂł a partir de un grupo de 33 deportistas, de entre los que en el Gimnasio Zamacois se reunĂan para practicar y hablar de fĂștbol, constituyeron un equipo que, sin tener forma legal, denominaron Athletic Club. El 5 de abril de 1901 se celebrĂł en el CafĂ© GarcĂa, la asamblea de constituciĂłn definitiva del Athletic Club. Sin ningĂșn documento que lo avale utiliza como fecha de fundaciĂłn 1898.
No ponemos en duda que sea cierta la fecha, nos referimos a la prueba documental.
Otro caso, el FĂștbol Club Barcelona, ampliamente desarrollado por Fernando Arrechea en el nĂșmero 38 (diciembre 2012) de esta revista, en el artĂculo â1899 o 1902, ÂżcuĂĄndo se fundĂł el FĂștbol Club Barcelona?â
Concluye Arrechea:
âÂżDebemos concluir entonces que el FC Barcelona se funda el 29 de noviembre de 1899 dado que se tratĂł de un acto pĂșblico del que informĂł la prensa y sabemos que efectivamente ese dĂa se constituye su junta directiva y el equipo empieza a jugar partidos y competiciones o por el contrario tenemos que afirmar a partir de hoy que el Barça no se funda hasta el 5 de enero de 1903 ya que esa es su fecha de inscripciĂłn en el Registro de Asociaciones y la Ley de Asociaciones vigente en la Ă©poca requerĂa de la inscripciĂłn de las sociedades en el Gobierno Civil?â
Antes de exponer su respuesta nos atrevemos a decir que el criterio que se adopte para el FC Barcelona debe ser el mismo que se adopte para el resto. En caso contrario estarĂamos en una clara doble vara de medir la historia. Sea cual sea la conclusiĂłn, debe aplicarse para todos el mismo criterio.
La respuesta que proporciona Arrechea es la siguiente:
âEl club existe de facto desde el 29 de noviembre de 1899, pero de iure solo desde el 5 de enero de 1903.â
Convalidando la informaciĂłn del Athletic Club, podrĂamos decir que existe de facto desde 1898 y de iure desde 1901.
¿A qué equipo le aplicamos el facto y a cual el iure?
Los equipos mĂĄs escrupulosos con su documentaciĂłn siempre han utilizado la fecha de iure, lo cual desde un principio, les ha colocado en inferioridad histĂłrica a la hora de acreditar su antigĂŒedad.
Siguiendo con el artĂculo de Arrechea tenemos una copia de los Estatutos del F. C. Barcelona reformados en 1911, que dicen lo siguiente:

âBajo la denominaciĂłn de Foot-Ball-Club-Barcelona se constituyĂł (âŠ) en dos de diciembre de mil novecientos dosâ
La fecha del 5 de enero de 1903 corresponde a la del asiento registral con el que se pone fin al procedimiento burocrĂĄtico.
Aunque sus propios estatutos señalen un dĂa, siempre han utilizado su fecha de facto, lo cual histĂłricamente les ha dado una ventaja sobre otros que ahora, mĂĄs de un siglo despuĂ©s, es cuando tienen aportar una documentaciĂłn que a otros no se les ha pedido.
Pieza 2: ÂżCĂłmo se constituĂa un club a finales del XIX?
No podemos comparar los datos de principios del siglo pasado con los mecanismos superprofesionalizados de hoy. Tenemos que irnos a fuentes de la Ă©poca.
Destacamos un pĂĄrrafo de un debate en la prensa sobre el decanato barcelonĂ©s, publicado en âLos Deportesâ, Barcelona, el 27 de octubre de 1901, en el que vemos cuĂĄles eran los parĂĄmetros para constituir un club:

âComo tenemos tales periĂłdicos ĂĄ la vista y las pruebas escritas son las de mayor validez y considerando que la antigĂŒedad de un club se cuenta desde que adopta un tĂtulo y nombra su Junta DirectivaâŠâ
Años despuĂ©s, en el verano de 1913, en pleno movimiento de la organizaciĂłn de la FederaciĂłn Española, encontramos en âEl Heraldo de Madridâ del 1 de agosto de 1913:
âCon objeto de no herir susceptibilidades, queda encargado de convocar ĂĄ la reuniĂłn correspondiente el Club mĂĄs antiguo de cada regiĂłn, y en la imposibilidad de conocer en este momento cuĂĄl es dicho Club, rogamos ĂĄ usted tenga la bondad de buscar el medio de facilitar esta labor utilizando, por ejemplo, la valiosa cooperaciĂłn de la Prensa de esa localidad.â
Si la inscripciĂłn en el Registro hubiera sido obligatoria para todos desde el momento de su constituciĂłn bastarĂa con una certificaciĂłn del Gobierno Civil. Entonces ya se tenĂa claro que constituciĂłn-fecha de estatutos-registro no tenĂan que ser coincidentes, por ello se recurre a lo publicado en la prensa.
Eso era en España, pero en Inglaterra lo tenĂan mucho mĂĄs claro, y no hay que ignorar la influencia britĂĄnica en nuestros primeros clubs. En noviembre de 1880, en âUnion Jackâ, se publicĂł un extenso artĂculo firmado por T. Murray Forde, âHow to Form a Football Club, And How to Ensure Its Successâ (âCĂłmo formar un club de fĂștbol, y cĂłmo garantizar su Ă©xitoâ). Este texto ha sido reeditado en 2013 en âGoal-Post: Victorian Football Vol 2âł, recogido por el escritor Paul Brown.
En este artĂculo se nos narran las caracterĂsticas y vicisitudes relacionadas con la constituciĂłn de un club y su puesta en marcha. Detallando hasta de quĂ© deberĂa ocuparse cada uno de los cargos directivos. Incluye tambiĂ©n un modelo de reglamento, del cual citamos solo las cuatro primeras reglas propuestas:

Para los britĂĄnicos elegir un nombre, aprobar un reglamento y designar una directiva era suficiente para constituir un football club, lo mismo que nos contaba âLos Deportesâ en 1901.
En ninguna de estas referencias aparece tener que ir al Registro del Gobierno Civil para que el club se considerase constituido.
Pieza 3: De facto y de iure
Catorce años después de promulgada la Ley de Asociaciones, de 30 de junio de 1887 (Gaceta de Madrid de 12 de julio), el Gobierno dicta un Real Decreto, de 19 de septiembre de 1901 (Gaceta de Madrid de 20 de septiembre), en el cual se insta a las Asociaciones a cumplir el requisito formal de la inscripción en el Registro.

âEXPOSICIĂN
SEĂORA: La ley de 30 de junio de 1887, que vino a regular el ejercicio de derecho de asociaciĂłn, determinĂł las formalidades necesarias para que por el Poder PĂșblico pudiera ejercerse la debida fiscalizaciĂłn sobre las entidades jurĂdicas que se creasen al amparo de aquel derecho mismo, otorgando un plazo de cuarenta dĂas para que llevasen tales requisitos las Asociaciones ya entonces existentes.
Notorio es, sin embargo, que transcurridos ya catorce años, todavĂa, existen muchas de aquellas y otras fundadas posteriormente, sobre todo para fines religiosos y polĂticos, remisas al cumplimiento de tales obligaciones; y aunque la ley misma autoriza para este caso su suspensiĂłn, no puede desconocerse que serĂa contrario a los mĂĄs elementales dictados de la equidad, que ha de ser canon constante para el ejercicio del Poder pĂșblico, aplicar sĂșbitamente todo el rigor de la ley despuĂ©s de tan largo periodo de tolerancia.â
En el mismo se hace referencia a âlas Asociaciones ya entonces existentesâ, lo cual implĂcitamente reconoce la existencia (personalidad jurĂdica) de las mismas, a la vez que les exige el cumplimiento de un requisito formal. No se condiciona su reconocimiento a su inscripciĂłn en el Registro.
MĂĄs adelante continĂșa exponiendo que âtodavĂa existen muchas de aquellas y otras fundadas posteriormente (âŠ) remisas en el cumplimiento de tales obligaciones y aunque la ley autoriza su suspensiĂłn (âŠ)â.
El texto legal reconoce explĂcitamente a âotras fundadas posteriormenteâ, haciendo alusiĂłn expresa a las fundadas entre julio de 1887 (publicaciĂłn de la Ley) y septiembre de 1901 (publicaciĂłn del Real Decreto).
Reconoce asociaciones âremisas en el cumplimientoâ de sus obligaciones y aclara que la ley autoriza su suspensiĂłn, pero como esta suspensiĂłn no se ha ejecutado, estas asociaciones siguen siendo vĂĄlidas. Es mĂĄs, el Real Decreto menciona la suspensiĂłn, pero en ningĂșn momento plantea la disoluciĂłn.
Literalmente, el legislador estĂĄ reconociendo fundadas, constituidas, a estas Asociaciones. En ninguna expresiĂłn del texto las considera âno fundadasâ o âno constituidasâ, aunque señala que tienen pendientes obligaciones formales.
âArtĂculo 1Âș. Se concede un plazo de seis meses, a contar desde la publicaciĂłn del presente Real decreto en la GACETA DE MADRID, para que las Asociaciones ya creadas y comprendidas en los preceptos de la ley de 30 de junio de 1887 puedan inscribirse en el Registro correspondiente de los Gobiernos de provincia y cumplir las demĂĄs formalidades que determinan los artĂculos 4Âș, 9Âș, 10 y 11 de aquella ley misma.â
En el artĂculo 1Âș textualmente dice Asociaciones ya creadas, lo cual no deja ninguna duda de la percepciĂłn sobre el momento de creaciĂłn de estas Asociaciones que tenĂa el Gobierno.
Estas Asociaciones a las que hace referencia este Real Decreto son las que han sido consideradas en anteriores artĂculos, por el hecho de no estar registradas, como âde factoâ, como podemos ver, para el legislador no hay duda de que son âde iureâ.
Este Real Decreto vino acompañado, seis meses despuĂ©s, de una Real Orden Circular, de 9 de abril de 1902 (Gaceta de Madrid de 10 de abril), dirigida a los Gobernadores Civiles de las provincias, en la cual se les encomendaba que fueran especialmente diligentes con las asociaciones para fines religiosos y las formadas por extranjeros, las cuales ejercĂan actividades en España y cuyos interesados consideraban que la Ley de 1887 les eximĂa de cualquier obligaciĂłn.
Tras el Real Decreto y posterior Real Orden Circular, un gran nĂșmero de asociaciones, entre ellas algunos clubs deportivos, se sometieron al Gobernador Civil acudiendo al Registro.
El ejemplo antes expuesto del F. C. Barcelona encaja perfectamente con la publicaciĂłn de esta Real Orden Circular.
Pieza 4: Sociedad vs Club
Llamémosle Sociedad o llamémosle Club, lo que es en realidad es una Asociación sujeta a la normativa antes expuesta.
Retomemos el artĂculo de L. J. Bravo y V. MartĂnez-PatĂłn, âLa aguja del pajar: el origen del fĂștbol en Madridâ. Las citas que vienen a continuaciĂłn corresponden al mismo.
âCuando se presenta la junta directiva que se reuniĂł el dĂa 5-1-1898 se habla de âlos socios del foot-ballâ, por lo que parece que el primer nombre debiĂł de ser simplemente Sociedad de Foot-ball, muy comĂșn por otro lado en otras muchas ciudades para el primer club de fĂștbol que se fundaba.
Ignoramos la fecha de fundaciĂłn de esta Sociedad de Foot-ball ya que sabemos que en el mes de diciembre de 1897 ya jugaban al fĂștbol. En todo caso la reuniĂłn importante tuvo lugar el 5-1-1898 en la casa de Luis Bermejillo para designar junta directiva y en definitiva, entendemos, constituirse formalmente como sociedad. NingĂșn rastro queda por cierto de esta sociedad en el Registro de Asociaciones.â
Cosa lĂłgica, como tampoco lo hay, en esas fechas, del F.C. Barcelona, Athletic Club o Recreativo de Huelva y concuerda con lo expuesto anteriormente sobre la normativa legal. Decir que no tenemos constancia de su inscripciĂłn en el Registro no puede entenderse como que las autoridades no tengan conocimiento de su existencia, incluso que hasta en algunos actos de la sociedad colaboren o participen, sino a que no hemos visto ningĂșn documento que certifique, o haga menciĂłn, a su asiento en el Registro de Asociaciones.
âNo obstante algunos meses antes la Revista Nueva (15-2-1899, pĂĄg. 730) decĂa lo siguiente:
Dos sociedades existen en la actualidad que se dedican en Madrid a practicar este sport.
En el invierno pasado nacieron ambas, siendo la primera fundada por el conocido sportman Sr. Bermejillo, la que juega sus partidos junto a las tapias del Retiro. La otra juega sus partidos en un solar de la plaza de toros.â
Sigue habiendo señales de que esa sociedad permanece.
âEl propio don JuliĂĄn [Palacios] -fallecido en 1947- le explicaba al autor alguno de los pormenores de aquel Foot-ball Sky que Ă©l conociĂł siendo un chico: âno Ă©ramos mĂĄs de treinta los socios, y solo pagĂĄbamos la cuota unos cuantos. El principal animador del club era un suizo llamado Paul Heubi. Era difĂcil reunir un equipo, y mĂĄs de una vez tuvimos que jugar siete u ocho. Otras les prestĂĄbamos jugadores a los contrarios que en el fondo Ă©ramos nosotros mismos, porque solo existĂa el Skyâ
Las noticias, como no puede ser de otra forma, son intermitentes.
âLeyendo los nombres de los jugadores de la Nueva Sociedad de Foot-ball constatamos cĂłmo la inmensa mayorĂa eran precisamente aquellos que estarĂan despuĂ©s en el Madrid FC.â
âNueva Sociedad de Foot-ball, fundada en octubre de 1900 en una taberna de la calle de la Cruz, probablemente presidida por JuliĂĄn Palacios.â
SegĂșn Bravo y MartĂnez-PatĂłn, existieron varias sociedades, Sociedad de Football, Nueva Sociedad de Football o Football Club.
Los tĂ©rminos âSociedad de Footballâ o âFootball Clubâ se usan indistintamente para el Madrid Football Club, y para todas las sociedades, hasta bien entrado el siglo, encontrĂĄndose crĂłnicas de un mismo partido, que segĂșn quĂ© periĂłdico consultes aparecerĂĄ sociedad o club.
El caso paradigmĂĄtico por excelencia es un recorte de âLa Ăpocaâ del 10 de abril de 1907, que dice lo siguiente:

âSPORTâ:
“Con motivo del nacimiento del heredero de la Corona, el presidente de la Sociedad Football, señor PadrĂłs (âŠ) uno de Gibraltar y el español M. F. C.â
En 1907, Sociedad y Club en el mismo artĂculo, refiriĂ©ndose a la misma entidad: el Madrid.
Si en mayo apareciese un artĂculo en un diario deportivo que titulase âEl Madrid gana la Copa de Europaâ ÂżPodrĂa un investigador del siglo XXIII decir que el Real Madrid Club de FĂștbol habĂa ganado, hasta esa fecha, nueve copas de Europa y el Madrid una?
Esa es la tarea del investigador, averiguar si la Sociedad de Football es la misma que el Football Club, y a su vez del Madrid, como suena, sin apellidos.
Pieza 5: El caso de Madrid
La posibilidad, para algunos cierta, de que estas antiguas sociedades fueran el autĂ©ntico âMadridâ, y que estuviera constituido en el siglo XIX, ya constaban en publicaciones del primer cuarto del siglo pasado, (ALONSO DE CASO, F. âFĂștbol. Association y Rugbyâ. Biblioteca de Deportes Calpe. Madrid, 1924. pg. 12):

âEL âFĂTBOLâ EN ESPAĂAâ:
Hacia 1898 es cuando comienza a jugarse al fĂștbol en España. Los introductores fueron, en casi todas las provincias, jĂłvenes que habĂan hecho sus estudios en Inglaterra, y Suiza, empleados de oficinas inglesas y en alguna parte profesores universitarios enamorados de los mĂ©todos e ideales pedagĂłgicos de las Universidades de Oxford. y Cambridge. Pero fuĂ© indudablemente Bilbao la poblaciĂłn española donde comenzĂł a, jugarse al futbol. NaciĂł el primer club en un gimnasio, y fueron sus fundadores Juan Astorquia, Alejandro Acha, Enrique Goiri y Carlos Castellanos. Este club pervive todavĂa: es el âAthlĂ©ticâ, que, ademĂĄs de ser el mĂĄs antiguo, es el mĂĄs laureado, puesto que ha logrado nueve veces el tĂtulo de âCampeĂłn de Españaâ. En 1899 se funda el âBarcelonaâ; en octubre de 1900, el âMadridâ; en el año 1901, el âEspañolâ, de Barcelona, y el âCoruñaâ.
Si estas sociedades fueran el Protomadrid, independientemente del nombre recogido en la prensa (asunto que tiene un amplio campo de investigaciĂłn), cuando Bravo y MartĂnez-PatĂłn nos dicen:
âMadrid FC, fundado en octubre de 1901 y presidida tambiĂ©n por JuliĂĄn Palacios, jugĂł su primer partido el 6-10-1901,â
nos estĂĄn diciendo que el grupo madrileño estĂĄ informado del Real Decreto del 21 de septiembre, de dĂas antes, y lo que pretende es regularizar su situaciĂłn, que no su personalidad jurĂdica.
No queda ahà el asunto. Como vimos anteriormente, este Real Decreto vino acompañado, seis meses después, de una Real Orden Circular dirigida a los Gobernadores Civiles, de 9 de abril de 1902 (Gaceta de Madrid de 10 de abril). ¿Cómo actuaron los directivos madrileños?
âY el dĂa 18 de abril de 1902 se somete al gobernador la siguiente instancia:
âJuan PadrĂłs RubiĂł, del comercio de Madrid, que habita calle de los Madrazo, nĂșmero 25, tercero izquierda, a V. E. respetuosamente expone:
Que con objeto de constituir una sociedad de juegos de sport que se denominarĂĄ Madrid Foot-ball Club le acompaña las bases por que ha de regirse, para su aprobaciĂłn.â
ÂżY quĂ© pasaba en Barcelona? Volvemos al artĂculo de Arrechea:
âEn efecto, el 18 de noviembre de 1902 Pere Cabot presenta en el Gobierno Civil una instancia junto a los estatutos del Foot-ball Club Barcelona (âcomo organizadorâ de dicha sociedad) para que el Gobernador los apruebe y se pueda inscribir el club âsegĂșn estĂĄ prevenido en la vigente ley de asociacionesâ.
Ambos se dirigen al Gobierno Civil presentando una instancia Âżde nuevo coincidencia?
Si el Madrid se habĂa fundado en 1901, ÂżcĂłmo se constituye una sociedad el 18 de abril de 1902? ÂżPuede un club fundarse dos veces? La respuesta es clara, NO. El sometimiento al Gobernador Civil es el fin del procedimiento burocrĂĄtico.
Hemos dicho dos veces, pero Âży cuatro? En el caso del Barcelona, segĂșn nos documenta Arrechea, el lĂo podrĂa considerarse fenomenal. 29 de noviembre de 1899, la fecha aceptada por todos; el 2 de diciembre de 1902, segĂșn los Estatutos; por tercera vez, el 29 de diciembre de 1902 a las 21:30 horas en el CafĂ© Alhambra; y el 5 de enero de 1903, segĂșn el Registro.
Los movimientos de los futbolistas madrileños encajan perfectamente con el proceso burocråtico promulgado por el Gobierno, al igual que ocurrió en Barcelona.
La inclusiĂłn en el club regularizado de los jugadores del Sky, incluso si me apuran la fusiĂłn de ambos, tiene fĂĄcil encaje, ya que cuando se produce una fusiĂłn el club resultante se subrogarĂĄ en todos los derechos y obligaciones de ambos, entre ellos la antigĂŒedad. En el mismo nĂșmero de Cuadernos de FĂștbol, Arrechea, en âEl archivo general de palacio y el fĂștbol español: los clubsâ nos dice que âtras la fusiĂłn del Real Betis Foot-ball Club con el Sevilla BalompiĂ©â se considera el mismo club para ostentar el tĂtulo de Real, asĂ como, añadimos, para conservar la antigĂŒedad del Sevilla BalompiĂ©; y este hecho, a su vez, lleva aparejado un cambio de nombre sin que sea considerado como un nuevo club.
La diferencia estĂĄ en que al F. C. Barcelona se le reconoce, y es justo reconocerlo ya que es lo que dicta la normativa administrativa, la constituciĂłn de la sociedad previa al registro y a la publicaciĂłn del RD y la ROC, la de 1899. Si comparamos hitos y movimientos veremos la similitud de las situaciones en ambos escenarios.
Si el proceso seguido por los madrileños es igual que el de los barceloneses tendrĂamos una sociedad formada pendiente de la tramitaciĂłn legal, que culmina el proceso administrativo el 18 de abril de 1902.
Si la autĂ©ntica constituciĂłn va mĂĄs allĂĄ de 1901, el Real Madrid Club de FĂștbol pudiera haber sido constituido en el siglo XIX.
ArtĂculo publicado en la revista digital “Cuadernos de fĂștbol” (diciembre de 2013) y en “La Futbolteca” bajo el consentimiento de su autor.
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()

por Ăscar GonzĂĄlez Hoya
Historiador
Hace unos meses nos llegĂł al correo del blog “Pinceladas de Historia Bejarana” una consulta curiosa. Desde la pĂĄgina web La Futbolteca inquirĂan acerca de la UniĂłn Deportiva BĂ©jar y, sobre todo, por su posible escudo. âTenemos los de todos los equipos de fĂștbol que han jugado en Primera, Segunda y Tercera divisiĂłn, pero nos falta el de BĂ©jarâ. A partir de ahĂ se preguntĂł a distintas personas que hubiesen tenido que ver con este deporte en BĂ©jar y, si escasas eran las noticias sobre este antiguo equipo, menos pistas aĂșn podĂan darnos del escudo. Hasta que nos encontramos con Paco Tejeda y Ă©l, son su simpatĂa y buen hacer, acabĂł desentrañando el misterio: un antiguo jugador de fĂștbol conservaba una pequeña insignia. Se tomĂł de ella una fotografĂa y se reenviĂł a la pĂĄgina web con la suerte de que tuvieron a bien hacernos llegar el diseño que hoy reproducimos en este artĂculo. La investigaciĂłn no podĂa quedarse ahĂ y decidĂ continuar rastreando en las pĂĄginas del semanario “BĂ©jar en Madrid”, del cual se surte el siguiente artĂculo. Las fotografĂas antiguas que lo ilustran son posteriores, la mayorĂa de los años 50 y 60, del periodo del C.D. BĂ©jar Industrial, y nos las ha prestado el Archivo FotogrĂĄfico y Documental de BĂ©jar, a quien damos las gracias por ello, asĂ como a MÂȘ Carmen CascĂłn Matas del Centro de Estudios Bejaranos.
De la derrota a la victoria
En BĂ©jar si hablamos de fĂștbol nos referimos siempre al Club Deportivo BĂ©jar Industrial, obviando la existencia de uno previo denominado UniĂłn Deportiva BĂ©jar o UniĂłn Deportiva Bejarana. En este trabajo les relatarĂ© el origen y los avatares surgidos en torno a este equipo de fĂștbol. CorrĂa el año 1943 y en el hoy desaparecido BĂ©jar en Madrid, concretamente el 20/02/1943 (1), aparecĂa: «En la imposibilidad de citar a una junta general, por no contar con un lugar adecuado, creemos de nuestro deber dar a conocer a nuestros socios y aficiĂłn bejarana, un resumen de nuestra actuaciĂłn hasta la fecha, con el movimiento de caja de nuestra sociedad deportiva. Hace poco mĂĄs de seis meses fue creada por un grupo de entusiastas bejaranos convencidos de la necesidad de los deportes en la educaciĂłn de la juventud, la UniĂłn Deportiva de BĂ©jar»
Los primeros pasos de la UniĂłn Deportiva BĂ©jar (a partir de ahora UDB) no parecĂan los mĂĄs satisfactorios a juzgar por los inconvenientes que en el mismo artĂculo se sugieren:
1. Necesidad, como es lĂłgico, de un campo de fĂștbol de propiedad municipal. Para ello se hacĂa preciso seguir los trĂĄmites de rigor y lograr la colaboraciĂłn entre el Ayuntamiento y la nueva sociedad deportiva. Esto no supondrĂa ningĂșn problema porque los integrantes de su junta directiva estaba formada por empresarios textiles bejaranos al igual que el consistorio. Es preciso recordar que la guerra civil habĂa terminado hacĂa cuatro años, sin que nuestra ciudad sufriese las duras adversidades surgidas de una guerra abierta al encontrarse en la zona sublevada o tambiĂ©n denominada nacional desde los inicios del conflicto y lejos de los grandes frentes. A su vez, el resultado de la guerra fue positivo desde el punto de vista econĂłmico para la ciudad, puesto que nuestra industria abasteciĂł, durante la guerra y despuĂ©s de ella, al bando vencedor ante la desapariciĂłn momentĂĄnea de la industria textil catalana producto del propio conflicto y de sus consecuencias. El desarrollo econĂłmico, no siempre bien repartido, impulsĂł la creaciĂłn de este equipo. AdemĂĄs el fĂștbol se usaba como vĂĄlvula de escape para desviar los problemas y las dificultades por las que pasaba la clase obrera. Se sufrĂan hambre y penurias, pero el fĂștbol hacĂa olvidar los males, al menos momentĂĄneamente.
2. Ya se tenĂa el campo, pero para jugar al fĂștbol era necesario que la cancha tuviese una caseta, un sistema de drenaje de aguas y, a su vez, era preciso equipar a los jugadores con la correspondiente vestimenta y calzado. Para ello se hacĂa un llamamiento a los âbuenos bejaranosâ (imaginamos que hacĂan alusiĂłn sobre todo a los fabricantes) para que realizasen aportaciones monetarias a la causa. Es preciso matizar que en un primer momento el campo estaba situado en los terrenos actualmente ocupados por la Escuela Superior de IngenierĂa -una mera explanada de tierra- y, posteriormente, se trasladaron al actual campo de Mario Emilio.
3. El siguiente objetivo es contar con el mayor nĂșmero de socios posibles para hacer frente a los gastos y celebrar partidos, tanto oficiales como amistosos, para que los seguidores de la UDB se encontrasen satisfechos. Por ello se juega algĂșn partido amistoso contra equipos de la zona, como el Plasencia, el Navalmoral o el Fuentes de BĂ©jar, y alguno oficial contra el Ciudad Rodrigo. Ya desde el principio se hace alusiĂłn al escaso apoyo del pĂșblico, al darse de baja muchos socios, y a la precaria situaciĂłn econĂłmica del club, similar a lo que ocurre en la actualidad con el BĂ©jar Industrial. Era el presidente honorario en estos momentos don Emilio Muñoz. Analizando el primer balance econĂłmico de la UDB destacamos unos ingresos de 24.743,15 pts. contra unos gastos de 24.682,20 pts., por lo que se obtiene un saldo positivo de 60,95 pts. Al igual que ocurre con el actual equipo de fĂștbol, el cual obtiene siempre un pequeño superĂĄvit debido al buen hacer de las juntas directivas.

No voy a analizar de forma Ăntegra el capĂtulo de gastos e ingresos porque de lo contrario nos extenderĂamos de forma excesiva. El dinero provenĂa de las entradas de los partidos, las aportaciones de los socios y de otras fuentes, como el propio ayuntamiento, que aportaba una cantidad de 5.000 pts., y socios de peso, por ejemplo don Emilio Muñoz que donaba una suma de la misma cuantĂa, o anĂłnimos, como las 4.335 pts. que cita el BĂ©jar en Madrid de cuenta de diversos particulares. Los gastos se refieren a los viajes del equipo, la compra de balones, botas, bombas para hinchar los balones y parches ante posibles pinchazos, cal para el campo, obras para agrandarlo, etc. Los resultados fueron favorables al resultar la UDB campeona provincial de fĂștbol en junio de ese año (2).Â
Buenas perspectivas se abrĂan para la siguiente temporada. AdemĂĄs se procediĂł al cambio de la junta directiva (3). Presidente: LĂĄzaro Calzada. Vicepresidente: JosĂ© GĂłmez Rodulfo y JesĂșs GarcĂa TĂ©llez. Tesoreros: Luis DĂaz-TrĂas. Secretario: Ăngel GarcĂa SĂĄnchez. Vocales: Higinio CascĂłn, Felipe GutiĂ©rrez, Enrique GarcĂa FernĂĄndez, Francisco GarcĂa CascĂłn, Francisco Cano, Ăngel MartĂn, Clemente SĂĄnchez y MĂĄximo Campos. TambiĂ©n se fichĂł a nuevos jugadores, con lo que la alineaciĂłn quedaba de la siguiente manera: de porteros, Capilla y Panadero; de defensas David, Becerra y Carbajo; y como delanteros Guinaldo, Maera, JerĂłnimo, Merino, Venancio, Jaro, Paco y MillĂĄn. Como decimos, a juzgar por estos nombres nos daremos cuenta de que el equipo estaba impulsado y apoyado econĂłmicamente por la burguesĂa textil bejarana.
Por desgracia en la actualidad no tenemos un tejido empresarial tan amplio, puesto que la mayor parte de las fĂĄbricas textiles, florecientes entonces, ya han desaparecido. Se vivĂan momentos muy duros, pero nuestra ciudad tenĂa futuro porque poseĂa una industria pujante. Por desgracia, en la actualidad no podemos decir lo mismo puesto que la crisis ha acrecentado nuestra precaria situaciĂłn. Nos hemos convertido en un banco a la deriva que se precipita peligrosamente hacia el abismo. La apertura de la temporada se hizo en BĂ©jar, ganando nuestro equipo.
En enero de 1944 se celebrĂł el primer partido oficial entre la UDB y el Salamanca con el resultado de empate a tres, siendo la alineaciĂłn: Panadero, David, Becerra, Carbajo, Medinilla, Leoncio, Perrico, Maera y MandĂn. El segundo partido oficial fue en el campo del Calvario en Salamanca con el resultado de Ciosvin 0- UDB 2 (4) . Esta victoria fue anunciada en el BĂ©jar en Madrid con el siguiente titular: âSabemos jugar y ganamosâ. El corresponsal de Salamanca afirmĂł que âÂĄEste no es el equipo de BĂ©jar! ÂĄEste es un equipazo!â y que âel equipo contrario no fue mĂĄs que una sombra al lado nuestroâ. A partir de ese momento la secciĂłn dedicada al fĂștbol en el BĂ©jar en Madrid contarĂĄ con la pluma de Arsenio Muñoz de la Peña, quien en ese mismo enero nos habla de la rivalidad entre la UDB y el Salmantino. âEl tema del fĂștbol sigue absorbiendo la atenciĂłn del pĂșblico bejarano: el esperado encuentro de mañana es la comidilla generalâ, afirma, haciendo una entrevista a los distintos miembros de la directiva y jugadores sobre el posible resultado de tan esperado partido (5) . En ese mismo escrito se daba noticia de que la UDB iba a participar tambiĂ©n en el Campeonato Nacional de Aficionados, una competiciĂłn que se jugaba entre ocho clubes de la provincia.

El campeĂłn se enfrentarĂa a los vencedores de las diferentes provincias españolas y cada partido era una eliminatoria, celebrĂĄndose la final mediante el âsistema de ida y vueltaâ. Nuestro equipo sufriĂł una dura derrota ante el eterno rival, el Salmantino, cayendo derrotado por 4 – 0. El titular del BĂ©jar en Madrid (6) es elocuente: âVencidos por la desgracia antes que por el Salmantinoâ. Si tenemos en cuenta lo ocurrido antes del encuentro podemos afirmar que el partido estaba perdido antes de celebrarse: un referente importante del equipo como David se lesionĂł en el entrenamiento del viernes previo al encuentro, Becerra tampoco pudo jugar puesto que una desgracia familiar le impidiĂł viajar y el colmo de las desgracias ocurriĂł a la llegada a Salamanca, donde el autobĂșs se estropeĂł a 4 km de la capital, obligando a los jugadores a acudir al campo andando.
Los resultados no fueron mejores en el Campeonato Nacional de Aficionados al perder la UDB frente al Escolar 1 – 2. Sin embargo el partido se invalidĂł porque el rival jugĂł con jugadores que no habĂan sido fichados y, por tanto, fue descalificado y se otorgĂł la victoria al equipo de BĂ©jar (7). En el siguiente encuentro la UDB ganĂł al IbĂ©rico por 2 – 3, quedando el equipo finalista (8). La alineaciĂłn estuvo compuesta por Lucas, David, Becerra, AntigĂŒedad, Perico, MandĂn, Burgos, Leoncio, Maera, Antonio y GonzĂĄlez. La directiva se muestra crĂtica con la aficiĂłn porque afirma que no es generosa econĂłmicamente con el equipo. Como ya he comentado la situaciĂłn del club era delicada, por lo que siempre se buscaba el apoyo de los socios. Los duros años 40 impedĂan, por desgracia, la generosidad. Para suplir esta falta de sustento se organizaron bailes en el Novelty y el Obrero con motivo del futuro partido con el Salmantino.
En fechas posteriores se celebran tres encuentros que se saldarĂĄn con derrotas en todos los casos. 1-Final del Campeonato nacional de Aficionados: UDB 2- Salmantino 3 (9). 2- Final del Campeonato Nacional de Aficionados: Salmantino 4- UDB 1 (10). 3- FĂștbol en Plasencia. Plasencia 4- UDB 2 (11). Ante tal cĂșmulo de derrotas se afirma: âVamos a Salamanca y tenemos que jugar con ĂĄrbitros de Salamanca. Vamos a Plasencia y tenemos que jugar con ĂĄrbitros de Plasencia. ÂżPor quĂ© cuando vienen aquĂ los contrarios no jugamos con un ĂĄrbitro de BĂ©jar?â La rivalidad provincial entre BĂ©jar y Salamanca siempre ha sido una constante. La racha pareciĂł cambiar un tanto en los partidos amistosos que se jugaron a continuaciĂłn contra el Arenas, 5 – 2, el Plasencia, 7 – 0, el Frente de Juventudes de Salamanca, 9 – 0 y Los Gallegos, el equipo salmantino semifinalista del Campeonato Nacional de Empresas, 2 – 1. Este Ășltimo encuentro se jugĂł en el ĂĄmbito de las fiestas de la patrona de la Colonia Catalana de BĂ©jar, la Virgen de Montserrat (12).
Después de la guerra, la industria textil catalana quedó muy dañada por las consecuencias de la contienda, lo que motivó el asentamiento de empresarios, técnicos y trabajadores en la ciudad ante la pujanza de nuestra industria, bien para crear nuevas empresas o trabajar en otras fåbricas. Para conmemorar estas fiestas el equipo hizo una visita al santuario de Nuestra Señora del Castañar, se entregó un ramo de flores a la madrina de las fiestas, la señorita Vivens, y se celebró un baile en el desaparecido Hotel Comercio. El resultado del partido contra el sempiterno equipo rival, el Salmantino, se saldó con una sonora victoria: UDB 4- Salamanca 1 (13). Destacamos la alineación: Valderrama, David, Becerra, Ortega, Leoncio, Maera, Sixto, Marzå, Ciriaco, Navarro y Sånchez. Durante los siguientes encuentros el Béjar arrasó ganando todos los que restaban a la temporada.
Jugando en Tercera DivisiĂłn
Al llegar el inicio de la siguiente temporada, se reĂșne la junta directiva y los socios en el Cine Castilla y se decide afrontar el reto de ascender a Tercera DivisiĂłn por los excelentes resultados obtenidos (14). Esto ocasionarĂĄ problemas econĂłmicos al club, puesto que la subida de categorĂa implica la inversiĂłn de mĂĄs recursos. Por cierto, es una constante en el fĂștbol de nuestra ciudad el no tener una sede social amplia donde poder reunirse. Actualmente lo hacen en el ayuntamiento o en el antiguo centro de profesores. En todo caso, en la citada reuniĂłn se presentaron los siguientes puntos del dĂa junto a los acuerdos logrados:
1-Aprobar la gestiĂłn de la directiva que habĂa conseguido el ascenso a la Tercera DivisiĂłn.
2-Aceptar el club los requisitos exigidos para entrar en esa nueva categorĂa, dotando al campo de fĂștbol de unos requisitos indispensables para la prĂĄctica del fĂștbol en esa categorĂa.
3-Se autoriza a la directiva a hacer las obras necesarias y gestionar un crédito de 125.000 pts. Para amortizarlo se plantean: aportaciones voluntarias de los socios, recursos excedentes del club y cuotas extraordinarias obligatorias.
4-Se establecen las siguientes cuotas: socios masculinos 6 pts. al mes, féminas 3 pts. y niños hasta 15 años 2 pts. al mes. Para las entradas a los encuentros se establecen los siguientes precios: señores 30 pts., señoras 15 pts. y niños 10 pts.
A pesar de las dificultades surgidas la UDB comenzĂł su andadura en Tercera DivisiĂłn. Destacaremos algunos de los resultados mĂĄs significativos. Uno de ellos enfrentĂł a la UDB con la Segoviana, 3 – 2 en el campo bejarano y asistieron 3.000 personas (15). El balĂłn fue donado por Daniel RodrĂguez Arias y un bombĂn por la tienda El Pedal. La alineaciĂłn estuvo compuesta por Valderrama, BardajĂ, David, Leoncio, Guijuela, Maera, SĂĄnchez, Navarro, Eyarti, Ortega y Sixto. TambiĂ©n se ganĂł frente al Burgos, 5 – 3 (16), el Ăvila, 6 – 0 (17) el Imperio de Madrid, 4 – 1 (18), el Zamora, 4 – 3 (19), el Ferroviario, 4 – 1 (20), de nuevo frente a la Segoviana, 3 – 1 (21) y contra el Palencia, 4 – 1 (22), pero se perdiĂł frente al Palencia en el segundo encuentro, 1 – 3 (23) y al Valladolid, 0 – 4 (24). Llega entonces el temido y esperado derbi contra el Salamanca y la UDB vuelve a perder, 0 – 4 (25). El titular del BĂ©jar en Madrid es elocuente: âDel usted al tuteoâ. Sin embargo, los ĂĄnimos no descienden. Los comentarios acerca de este partido resultan sumamente interesantes: «El equipo mĂĄs importante ha venido a jugar a BĂ©jar. Antes se jugaba con el Baños, el HervĂĄs, el Candelario o el Plasencia», «hace poco se suspendĂa un partido en La Corredera porque pasaban vacas, caballos o un señor que le molestara», «ha conseguido un precioso campo, aficiĂłn y un equipo en Tercera. Todo gracias a don Emilio Muñoz, junta directiva y el entusiasmo de bejaranos».

El ascenso a Tercera supone un cambio cualitativo para la UDB, pues pasan a enfrentarse con equipos de cierta entidad de nivel nacional pertenecientes a la antigua Castilla la Nueva. Antes se jugaba solo con equipos provinciales. Ademås se cuenta con el nuevo campo costeado por don Emilio Muñoz desde 1941, el actual Campo de Mario Emilio, en recuerdo de su hijo fallecido durante la guerra civil. Todo el mundo conoce dónde se encuentra el campo, pero es preciso recordar que en aquellos momentos la zona se encontraba despoblada y estaba configurada por prados.
Las primeras edificaciones de la zona fueron construidas en la actual calle Primero de Mayo. TambiĂ©n son evidentes el apoyo de la poblaciĂłn al club y el impulso econĂłmico dado por los empresarios. Comienza el año 1945 con tres victorias para la UDB: UDB 4- Valladolid 1 (26), UDB 3- Imperio de Madrid 1 (27) y dos derrotas frente al Zamora, 1 – 2 (28) y el Ăvila, 2 – 5 (29) , ademĂĄs del anuncio del interĂ©s por parte del Deportivo de la Coruña por Ortega, el mejor jugador del equipo en ese momento. Debido a las gestiones de la junta directiva, el jugador continĂșa jugando y no se marcha al club gallego. En febrero, durante un encuentro entre la UDB y el CiosvĂn, que se saldĂł con un empate a 3, se produce un desastroso accidente en el Campo del Calvario: el portero Valderrama sufre una grave fractura en su pierna derecha que conllevĂł la amputaciĂłn de la misma (30). La temporada termina jugĂĄndose otros partidos cuyos beneficios irĂan a parar a Valderrama y a su familia.
Siempre el dinero
En agosto de 1945 se celebra otra nueva reuniĂłn de la junta directiva en el Cine Castilla (31), anunciada por la reproducciĂłn Ăntegra en los medios de comunicaciĂłn escritos de la octavilla que se reparte por la ciudad. DestacarĂ© las partes mĂĄs relevantes:
1-Se invita a los socios, simpatizantes y bejaranos en general a la junta general para dar a conocer la delicada situaciĂłn del club que se encuentra en trance de desaparecer.
2- Se anima que a dicha junta asistan el mayor nĂșmero de personas para asĂ lograr la mejor soluciĂłn posible, pues, de lo contrario, se verĂĄn obligados a disolver el club.
En definitiva, se busca apoyo econĂłmico. En la asamblea el Presidente JosĂ© GĂłmez Rodulfo hablĂł acerca de la difĂcil situaciĂłn econĂłmica por lo que presenta su dimisiĂłn de forma irrevocable. Posteriormente, se pidiĂł opiniĂłn a los congregados: los optimistas decĂan que era fĂĄcil continuar, otros apostaban directamente por la desapariciĂłn y, por Ășltimo, los irĂłnicos hacĂan una reflexiĂłn coherente, no alejada de la realidad bejarana actual, comentando que nuestra poblaciĂłn era un pueblo tan pobre que no podĂa permitirse un club representativo en Tercera DivisiĂłn. Como conclusiĂłn final se acordĂł que todos los medios debĂan ser empleados para que BĂ©jar no quedase en el ridĂculo de tener que retirarse de la categorĂa nacional futbolĂstica y se dio por buena cualquier iniciativa que aportase al menos cinco cĂ©ntimos, elocuente iniciativa que dejaba a las claras la asfixia econĂłmica que vivĂa el club.
En el BĂ©jar en Madrid se saca el siguiente titular âSeguimos en Tercera DivisiĂłnâ (32), como iniciador de la nueva temporada de fĂștbol. En el artĂculo se afirma que se pensĂł en abandonar la categorĂa, pero gracias al trabajo callado de una serie de bejaranos que han conseguido fichajes, material y realizar obras en el campo el club, se ha salvado la temporada. TambiĂ©n se agradece el apoyo de la poblaciĂłn. AdemĂĄs se anima a los bejaranos a hacerse socios con la siguiente expresiĂłn: «Hay un medio de poner cada uno su granito de arena; hacerse socio de la UniĂłn Deportiva BĂ©jar». Por este motivo las cuotas de los socios fueron rebajadas para lograr su aumento y lograr de esta forma mĂĄs ingresos para financiar al club. Asimismo se da a conocer la nueva alineaciĂłn: Quique, MarzĂĄ, Guijuela y los jugadores locales Lucas, Becerra, David, Perico, AntigĂŒedad, ManolĂn y Maera (33).
La directiva lanzaba panfletos pidiendo a los bejaranos que se hiciesen socios de la UDB en masa e incluso se organizĂł una becerrada en la Plaza de Toros, donde se mataron dos novillos con el objetivo de lograr fondos. El espectĂĄculo se denominĂł âFĂștbol y Torosâ con un absoluto lleno en la plaza. Los diestros fueron El Chino, El Extremeño, Lucas y Avelino (34). Nuestro equipo continuĂł jugando en Tercera DivisiĂłn enfrentĂĄndose a importantes equipos como el Palencia, el Burgos, el Zamora, el Ăvila, la Leonesa o el Plasencia. Destaco los siguientes resultados del año 1945: Plasencia 3- UDB 5, Ăvila 1-UDB 3, Salamanca 4- UDB 4, UDB 4- Zamora 3, UDB 4- Imperio 0, UDB 4- Burgos 2, UDB 2- Madrid 0, Palencia 1- UDB 1, UDB 1- Zamora 3, LeĂłn 0- UDB 2. Muchos otros partidos se perdieron y ni siquiera aparecieron publicados los resultados concretos. En enero de 1946 se jugĂł el Ășltimo partido en BĂ©jar contra la Segoviana que la UDB ganĂł, librĂĄndose de la promociĂłn.
Del cielo al infierno
En el BĂ©jar en Madrid del 2 de marzo de 1946, se hace una entrevista al presidente de la entidad deportiva (35), y Ă©ste afirma que la situaciĂłn econĂłmica por la que atraviesan los clubes de la Tercera DivisiĂłn era muy delicada, en el marco de una reuniĂłn celebrada por los presidentes de esta categorĂa en Ăvila. Por este motivo se van a dirigir a la FederaciĂłn Nacional con el fin de lograr algĂșn tipo de soluciĂłn. TambiĂ©n se le pregunta por la copa, incidiendo en si el resultado serĂĄ positivo. El presidente se muestra confiado en el que el equipo figure a la cabeza del torneo, pero indica que ha sido necesario llevar a cabo nuevos fichajes y, unido a los gastos de los desplazamientos, se teme que originarĂĄ mayores desembolsos. Asimismo se le inquiere por la situaciĂłn real del club y declara es precaria, pues mantener un equipo en esa categorĂa supone mucho dinero.
Por este motivo se abre una suscripciĂłn en la que espera que todos los bejaranos contribuyan. Habla de los esfuerzos de la directiva para mantener el equipo en Tercera y de los beneficios sociales para la poblaciĂłn, ya que gracias al fĂștbol se priva al pĂșblico de estar recluido en las tabernas, proporcionĂĄndoles unas horas de apasionante espectĂĄculo al aire libre. No olvidemos que estamos en los 40, unos años caracterizados por el estraperlo, el hambre, la miseria, las cartillas de racionamiento, los presos polĂticos, una España muy diferente a la mostrada en el NODO. Ante esta situaciĂłn, el RĂ©gimen, de manera muy hĂĄbil, intentaba desviar la atenciĂłn de la gente con el fĂștbol y otros espectĂĄculos. Las victorias del Real Madrid y las grandes corridas de toros servĂan para olvidar las grandes penurias por las que estaba pasando la mayor parte de la poblaciĂłn. AquĂ se puede usar la expresiĂłn romana de âpan y circoâ. Por supuesto, en el caso de nuestra ciudad la UDB cumplĂa tambiĂ©n esa funciĂłn. AdemĂĄs, gracias a la UDB, el nombre de BĂ©jar serĂĄ conocido en otros lugares.

Se trata de un interesante impulso al turismo gracias al fĂștbol, puesto que el equipo se desplazaba a ciudades de la actual comunidad de Castilla y LeĂłn e incluso a Madrid. Se le consulta al presidente acerca de la subscripciĂłn y sobre la posibilidad de algĂșn donativo especial, pues los bejaranos no contribuyen demasiado. Se comenta la posibilidad de que el gobernador civil podrĂa hacer algĂșn tipo de contribuciĂłn al igual que el Ayuntamiento, la CĂĄmara de Comercio y la AgrupaciĂłn de Fabricantes. Pero en realidad son meras promesas, puesto que por el momento nadie ha desembolsado nada. A pesar de las buenas perspectivas y los mejores deseos expresados para el futuro del club la situaciĂłn econĂłmica no remonta. «SĂłlo hay cuatro suscripciones de 100 pesetas mensuales», se dice en una ocasiĂłn en el BĂ©jar en Madrid (36). Los nombres de los contribuyentes son conocidos: Francisco GĂłmez Rodulfo, Juan Muñoz, Luis Izard y JosĂ© MartĂn Alonso.
Es evidente el apoyo de los fabricantes a la causa. Previo al inicio de temporada, en julio, desde el semanario se hace menciĂłn a un comunicado lanzado por la directiva de la UDB (37):
1-Se reconocen deudas con los jugadores estableciéndose como causa la enorme cantidad de recibos impagados.
2-Se promete liquidar el mayor nĂșmero de deudas posibles, pero al no encontrar el suficiente apoyo la junta directiva se ve obligada a dimitir ante la FederaciĂłn Comarcal, dando conocimiento previo de la situaciĂłn a las fuerzas vivas de la ciudad, no encontrando en Ă©stas una soluciĂłn satisfactoria.
3-Se afirma que el nĂșmero de socios es insuficiente para mantener los gastos del club.
A pesar de todo se juegan algunos partidos en el año 1946, con los siguientes resultados: Salamanca 2- UDB 4, UDB 1-Salamanca 5 (este partido fue el dĂa de la CoronaciĂłn de la Virgen pero no hubo ningĂșn milagro y el BĂ©jar perdiĂł de forma estrepitosa), Segovia 8-UDB 2, UDB 2- Valladolid 5, UDB 1- Zamora 7. La alineaciĂłn de esta temporada estaba formada por Lucas, Navarro, Avelino, Maera, Jalito, Manolo, ManolĂn, Quique, Rosado, MarzĂĄ y Sixto. El club terminarĂĄ desapareciendo debido bĂĄsicamente a la complicada situaciĂłn econĂłmica por la que atravesaba. Resulta un contrasentido: BĂ©jar tenĂa una buena situaciĂłn econĂłmica porque tenĂa una industria floreciente, pero fue incapaz de mantener al club deportivo. Por suerte, su desapariciĂłn en 1947- 1948 fue contrarrestada con la fundaciĂłn en 1951 del Club Deportivo BĂ©jar Industrial (38) que se mantiene en la actualidad.
Como todo el mundo sabe, nuestra ciudad estå inmersa en una profunda crisis desde aproximadamente los años 70 del siglo pasado, pero a pesar de ello hemos sido capaces de mantener al Béjar Industrial gracias a la labor desinteresada de las diferentes juntas directivas.
BibliografĂa
(1) BĂ©jar en Madrid, nÂș 1.094 (20/02/1943).
(2) âBĂ©jar, campeĂłn provincial de fĂștbolâ. BĂ©jar en Madrid, nÂș 1.109 (05/06/1943).
(3) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.134 (27/06/1943).
(4) HERRERO, Gaspar: âSabemos jugar y ganamosâ. BĂ©jar en Madrid nÂș 1.141 (15/01/1944). Por entonces se abre una secciĂłn fija en el semanario llamada âFĂștbol de Campeonatoâ que los bejaranos siguen con atenciĂłn.
(5) MUĂOZ DE LA PEĂA, Arsenio: âFĂștbolâ. BĂ©jar en Madrid nÂș 1.143 (29/01/1943).
(6) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.144 (05/02/2014).
(7) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.145 (12/02/1944).
(8) âÂĄBĂ©jar, finalista!â. BĂ©jar en Madrid nÂș 1.146 (19/02/1944).
(9) BĂ©jar en Madrid nÂș 1147 (26/02/1944).
(10) BĂ©jar en Madrid nÂș 1148 (04/03/1944).
(11) BĂ©jar en Madrid nÂș 1149 (11/03/1944).
(12) âFĂștbol amistoso. Buen ambiente y mal juegoâ. BĂ©jar en Madrid (06/05/1944)
(13) âCampeonato provincial de futbol. Justa recompensa. BĂ©jar 4 Salamanca 1â. BĂ©jar en Madrid nÂș 1.159 (20/05/1944).
(14) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.174 (02/09/1944).
(15) âFutbol de 3ÂȘ DivisiĂłn. BĂ©jar 3 Segoviana 2â. BĂ©jar en Madrid nÂș 1.179 (07/10/1944).
(16) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.180 (14/10/1944).
(17) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.183 (04/11/1944).
(18) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.185 (18/11/1944).
(19) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.186 (25/11/1944).
(20) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.187 (02/12/1944).
(21) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.188(09/12/1944).
(22) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.190 (23/12/1944).
(23) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.181 (21/10/1944).
(24) BĂ©jar en Madrid n Âș1.182 (28/10/1944).
(25) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.194 (11/11/1944).
(26) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.192 (06/01/1945).
(27) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.195 (27/01/1945).
(28) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.196 (03/02/1945).
(29) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.197 (10/02/1945).
(30) BĂ©jar en Madrid (17/02/1945).
(31) MUĂOZ DE LA PEĂA, Arsenio: âCrisis del fĂștbol bejaranoâ. BĂ©jar en Madrid nÂș 1 222 (04/08/1945).
(32) BĂ©jar en Madrid nÂș 1. 223 (11/08/1945).
(33) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.224 (18/02/1945).
(34) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.225 (25/08/1945).
(35) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.252 (02/03/1946).
(36) BĂ©jar en Madrid nÂș 1. 265 (01/06/1946).
(37) BĂ©jar en Madrid nÂș 1.271 (13/07/1946).
(38) Si se quiere conocer su historia ver FRUTOS MARTĂN, JosĂ©, de: 40 años de historia del C.D. BĂ©jar Industrial. BĂ©jar, 1991.
© LaFutbolteca.com. Diciembre 2013.
![]()





- FĂ©lix Martialay: PasiĂłn por la historia del fĂștbol de Ă©lite
- JuliĂĄn Troncoso: Un militar al mando de la F.E.F.
- Ricardo Cabot: Un hombre al servicio del fĂștbol español
- MartĂnez Calatrava: Cronista del fĂștbol español
- La FederaciĂłn Española de FĂștbol (I)
- La FederaciĂłn Española de FĂștbol (y II)
- La Ley del Deporte (I)
- La Ley del Deporte (y II)
- Los orĂgenes del fĂștbol español
- Clubs alegales: encuentros y desencuentros
- Los decanatos
- Escocia: cuna del fĂștbol español
- Scotland: cradle of spanish football (English)
- El Decano del fĂștbol español
- Los protoclubs
- Cricket y Foot-ball Club de Madrid
- Sevilla F.C. y 1890
- ÂżCuĂĄndo se constituyĂł el Getafe C.F., S.A.D.? (I Parte)
- ÂżCuĂĄndo se constituyĂł el Getafe C.F., S.A.D.? (II Parte)
- Los escudos del Real Madrid C.F. (I Parte)
- Los escudos del Real Madrid C.F. (II Parte)
- Los escudos del Real Madrid C.F. (III Parte)
- Clubs, equipos, sociedades y asociaciones deportivas
- Clubs patrocinadores y filiales, equipos principales y dependientes
- La antigĂŒedad de un club de fĂștbol
- Las fusiones
- Las refundaciones
- Los clubs y la Real FederaciĂłn Española de FĂștbol
- Los clubs y las Federaciones AutĂłnomas
- 1902: El Concurso de Foot-ball de Madrid
- La Copa España Libre de 1936-37
- El Torneo Nacional de FĂștbol de 1939
- 1939: Se reinstaura la Liga
- La españolizaciĂłn del fĂștbol en 1940
- 1943: La Tercera DivisiĂłn adquiere protagonismo
- La Tercera DivisiĂłn: Cuarto nivel desde 1977
- La Segunda DivisiĂłn B: Tercer nivel desde 1977
- Sociedades AnĂłnimas Deportivas: Luces y sombras
- ¿Quiénes son los propietarios de los clubs profesionales? (I)
- ¿Quiénes son los propietarios de los clubs profesionales? (II)
- ¿Quiénes son los propietarios de los clubs profesionales? (III)
- ConversiĂłn en S.A.D. de los clubs deportivos y creaciĂłn de un nuevo paradigma

- UniĂłn Deportiva BĂ©jar: un club de fĂștbol casi olvidado
- ¿En qué siglo se fundó el Real Madrid?
- España, un paĂs exportador de futbolistas
- EscĂĄndalo LFP: el descenso del C.D. Guadalajara
- El vocabulario deportivo de 1902 (I)
- El vocabulario deportivo de 1902 (II)
- Un centenario no celebrado
- Invictos
- La Liga del cemento
- El Sevilla Football Club a caballo entre los siglos XIX y XX
- 125 años de sevillismo
- El antisevillista
- Tres grandes misterios sin resolver
- Derechos televisivos
- El fĂștbol por iniciativa popular: una alternativa emergente a las Sociedades AnĂłnimas Deportivas
- El escudo del C.D. Yeclano
- Un Real Decreto-Ley para los Derechos Televisivos
- Despejada la incĂłgnita sobre la fundaciĂłn del CD San Fernando
- Algunas cuestiones pendientes sobre la fundaciĂłn del CD San Fernando
- Charla futbolĂstica: El fĂștbol en Valencia y su provincia
- El origen del fĂștbol en La Coruña
- Dudas con antiguos escudos vigueses
- Real UniĂłn Club de IrĂșn: Cien años de Historia
- Clubes por iniciativa popular en España, una alternativa emergente a las Sociedades Anónimas Deportivas
- Entrevista con Pablo Rosique, Director General de Deportes de la UCAM
- Jerez, pionera del foot-ball en España
- CuĂĄndo se funda un club de fĂștbol
- La LFP ignora al Xerez C.D., SAD
- La clasificaciĂłn histĂłrica de Primera DivisiĂłn
- El fĂștbol en âLos primeros militares olĂmpicos españolesâ
- Entrevista con Javier Ăbeda, Presidente del C.D. OlĂmpic de XĂ tiva
- Amaño de encuentros en la Liga
- PoderĂo del fĂștbol vasco en la Liga
- La revitalizaciĂłn del Levante U.D.
- Trayectoria del fĂștbol en la ciudad de Lorca
- Entrevista con DelfĂ Geli, Presidente del Girona F.C., SAD.
- La reestructuraciĂłn que viene
- Entrevista con AgustĂn Lasaosa, Presidente de la S.D. Huesca, SAD.
- Entrevista con Ăngel Torres, Presidente del Getafe C.F., SAD.
- Entrevista con Jonathan Praena, Presidente del C.F. Fuenlabrada, SAD.
- Entrevista con Vicent MasiĂĄ, Director de La Futbolteca
- Invictos (II)
- La sombra de Cristiano Ronaldo es muy alargada
- Messidependencia
- El V.A.R. de la discordia
- La Primera DivisiĂłn RFEF no parece mejorar la Segunda DivisiĂłn B
- La RFEF en contra del acuerdo entre LaLiga y CVC
- El Athletic Club dice no al acuerdo entre LaLiga y CVC
- Acuerdo entre LaLiga y CVC



